Yascha Mounk (1982, Múnich). Graduado en Historia por la Universidad de Cambridge y doctor en Ciencias Políticas por la de Harvard, actualmente es profesor en la Universidad Johns Hopkins. Se define «de izquierda no extrema». Autor, entre otros libros, de El gran experimento (Por qué fallan las democracias diversas y cómo hacer que funcionen).
Avance
Reconoce el autor que perviven discriminaciones y abusos en Occidente contra personas de color, mujeres y LGTB, y sus reivindicaciones tienen parte de razón, pero que la obsesión del activismo por dividir la sociedad en identidades grupales enfrentadas supone un ataque a los principios que animan a las democracias: los valores universales, las normas imparciales, la libertad de expresión. Es lo que Mounk llama la trampa identitaria. Tres corrientes intelectuales confluyen en la síntesis identitaria: el posmodernismo, con su escepticismo hacia la verdad objetiva y los relatos con carácter universal; el poscolonialismo, que adapta el análisis del discurso con fines políticos, mediante el «esencialismo estratégico», consistente en convertir en bandera activista la característica esencial que identifica a cada grupo oprimido (por raza, sexo, religión, etc.); y la teoría crítica de la raza, que aplica a esta el esquema opresor-oprimido y asegura que el racismo es «un componente integral e indestructible» de las sociedades blancas.
Señala Yascha Mounk que la síntesis identitaria ha terminado traicionando a los motivos que, inicialmente, justificaron la lucha contra la injusticia y, a la larga, está dificultando el progreso hacia la genuina igualdad. Políticas públicas identitarias han tenido consecuencias dramáticas, como se vio durante la pandemia cuando el Gobierno de Biden priorizó a minorías étnicas por encima de la población mayor de 65 años. Por no hablar del «espíritu censor» con el que gobiernos y empresas cuestionan la libertad de expresión, que es «la válvula de seguridad crucial que permite a la gente organizarse contra toda clase de injusticias».
Gracias a «los valores universales y las normas imparciales», recuerda el autor, las democracias liberales son los países más prósperos y con mayor nivel de integración y diversidad para las minorías. Ideas que, por cierto, la izquierda defendió históricamente, subrayando que los seres humanos importan sin considerar el grupo al que pertenecen. A esos valores apela Yascha Mounk para salir de la trampa identitaria y lograr que «lo que nos une sea, por fin, más importante que lo que nos separa».
Artículo
S e suma a los ensayos que analizan las causas y consecuencias de la cultura woke La trampa identitaria, una investigación de Yascha Mounk, politólogo norteamericano de origen alemán, que no desdeña alguna de las justas reivindicaciones de los grupos identitarios. Pero advierte, ya desde el título, que la obsesión por la identidad grupal «socava el progreso hacia una auténtica igualdad entre los miembros de los diferentes grupos» y está suponiendo «un ataque radical a los antiguos principios de las democracias de todo el mundo».
Reconoce el autor que perviven discriminaciones y abusos en Occidente contra personas de color, mujeres y LGTB. Precisamente el gran atractivo del identitarismo es que proporciona a los marginados o maltratados «un lenguaje con el que expresar sus experiencias […] con el anhelo de superar una serie de injusticias persistentes y crear una sociedad de auténticos iguales». Pero tal cosa, afirma Mounk, es «un cebo» de efectos contraproducentes. Porque «el constante énfasis en nuestras diferencias» solo contribuirá a enfrentar «a rígidos grupos identitarios, los unos contra otros, en una batalla de suma cero por los recursos y el reconocimiento; una sociedad en la que todos, queramos o no, nos veamos obligados a definirnos en función de aquellos grupos en los que nos ha tocado nacer. Eso es lo que convierte la síntesis identitaria en una trampa».
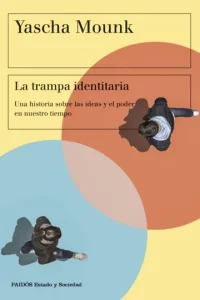
Comienza explicando que ha soslayado etiquetas como ideología de género y cultura woke, porque están polarizadas y solo contribuyen a despojar de racionalidad y serenidad a un debate necesario. Y ha optado por un término más frío y quizá más ajustado a la realidad: síntesis identitaria (the identity synthesis). La califica así porque confluyen en esa ideología tres tipos de influencias (el posmodernismo, el poscolonialismo y la teoría crítica de la raza), corrientes intelectuales diversas pero aglutinadas con el común denominador de la identidad grupal.
Como se originó
Son esas corrientes y no el marxismo, asegura Mounk, las que contribuyen a moldear el identitarismo, si bien —matiza— este comparte algunos rasgos con el marxismo cultural de Gramsci. No es pues la síntesis identitaria hija de la izquierda, y en eso coincide Mounk, por cierto, con John Gray y Susan Neiman.
De los posmodernistas, y singularmente de Michel Foucault, obtiene el identitarismo dos ideas: por un lado, el escepticismo hacia la verdad objetiva y los relatos con carácter universal; y por otro, la convicción de que el poder ya no se ejerce solo desde jerarquías políticas formales, sino de forma más sutil, a través de discursos informales que determinan lo que los individuos pueden hacer o pensar.
Del poscolonialismo, adapta el análisis del discurso con fines políticos, como hizo Edward Said con su influyente ensayo Orientalismo, que señalaba que «las afirmaciones supuestamente objetivas sobre Asia y África servían de justificación para la dominación colonial». También bebe de la académica Gayatri Spivak, autora de la Crítica de la razón poscolonial, que daría un paso más con el llamado «esencialismo estratégico», consistente en convertir en bandera activista la característica esencial que identifica a cada grupo oprimido (por raza, sexo, religión, etc.).
El tercer gran referente de la síntesis identitaria es la teoría crítica de la raza, que toma categorías del posmodernismo y coincide con la índole activista del poscolonialismo. Surge en EE.UU. y lo formulan juristas como el afroamericano Derrick Bell, para quien no basta el fin de la segregación racial, o las soluciones universalistas de Martin Luther King, a quien los identitarios tildan de «daltónico». En línea con Foucault, piensa que pervive el esquema opresor-oprimido, solo que por medios más sutiles. Bell sostiene que el racismo «no es un vestigio de la esclavitud que la nación quiera y pueda curar», sino que es «un componente integral e indestructible» de sociedades blancas, como es el caso de la norteamericana. Y Kimberlé Crenshaw, la jurista que acuña el término «teoría crítica de la raza», aporta, además, el concepto de interseccionalidad. Significa que no se puede luchar contra la discriminación de las distintas identidades (raza, sexo, orientación sexual) por separado, de suerte que el activismo debe orientarse hacia todas esas formas de opresión a la vez.
La síntesis identitaria terminó filtrándose en los estratos de la sociedad de EE.UU., primero a través de los campus universitarios (con el auge de los estudios sobre raza, género, sexo, etc.); después a través de los medios de comunicación y las empresas, sensibles ante el despertar woke, hasta el punto de que una firma como Coca Cola llegó a pedir a sus empleados que «intenten ser menos blancos»; y paralelamente a través de las instituciones, con el Gobierno y los tribunales en primer término, mediante políticas públicas que primaban lo identitario.
En qué se equivoca
Pero la síntesis identitaria ha terminado traicionando los motivos que inicialmente justificaron la lucha contra la injusticia, considera Mounk, y, a la larga, está dificultando el progreso hacia la genuina igualdad. El autor pone varios ejemplos de esto.
En origen, está justificada la crítica identitaria a la apropiación cultural, pero exagerarla nos lleva al ridículo de prohibir que un actor blanco interprete a un personaje de color como Otelo. La cultura común de la humanidad se enriquece con aportaciones variadas y con el mestizaje, como subraya el filósofo de origen ghanés Kwame Anthony Appiah, autor del libro Las mentiras que nos unen. Este recuerda que muchos de los tejidos que se consideran tradicionales de las tribus africanas proceden, en realidad, de Asia. Y la vestimenta de las mujeres herero de Namibia deriva del atuendo de los misioneros alemanes del siglo XIX. «¿Deberíamos rechazarla entonces por juzgarla poco tradicional?, ¿hasta dónde habría que remontarse?». Y apostilla: «Intentar encontrar una cultura primordialmente auténtica puede ser como pelar una cebolla».
También estaba justificada la reacción ante los discursos del odio contra las minorías, pero el extremo opuesto ha sido cuestionar la libertad de expresión e imponer, desde gobiernos y empresas, un «espíritu censor». Tener miedo a expresar opiniones, como ya les ocurre a periodistas de la BBC, se ha convertido en una amenaza para la convivencia democrática, indica Mounk. Y argumenta que poner límites a la libertad de expresión es contraproducente, porque «puede servir para afianzar el control de los poderosos sobre la sociedad», ya que resulta ingenuo creer que «una práctica social de censura generalizada serviría sistemáticamente solo a las causas correctas». Sin olvidar que la libertad de expresión es «una válvula de seguridad crucial que permite a la gente organizarse contra toda clase de injusticias; limitarla dificulta pues el progreso social».
No menos contraproducentes pueden ser las políticas públicas identitarias. El Gobierno de Biden estudió dar prioridad, en la vacunación contra el covid-19, a los trabajadores esenciales por encima de las personas mayores, cuando la práctica sanitaria en el resto del mundo era administrar la vacuna a quienes más riesgos de morir tenían: los mayores y el personal de la salud. Pero el comité sanitario que asesoraba a la Casa Blanca alegaba que esto era «poco ético», porque «los grupos raciales minoritarios están infrarrepresentados entre los mayores de 65 años». Ante las críticas que mereció el proyecto, el comité asesor suavizó algo su recomendación, pero dio a los mayores de 65 años una prioridad solo ligeramente superior a la propuesta en el plan original, con lo que hubo una elevada mortandad de ancianos en EE.UU.
El Estado de Nueva York instaba a los médicos a vacunar antes a pacientes asiáticos de veinte años sin afecciones previas que a pacientes blancos de sesenta también sin afecciones previas. Y el gobernador de Vermont (republicano, por cierto), tachó de «racistas» a quienes criticaron la medida de dar prioridad «a residentes negros e indígenas» por encima de la población blanca.
Una cosa era luchar contra la discriminación en las aulas, plausible reivindicación, y otra muy distinta aplicar a colegios y campus universitarios el llamado «separatismo progresista», consistente «en educar a los miembros de minorías separados y protegidos de los daños simbólicos y psicológicos» por vivir en un ambiente dominado por culturas y etnias mayoritarias. Cuando, como recuerda el autor, la educación siempre ha enfatizado lo que tenemos en común, como mejor forma de combatir las injusticias de la sociedad.
Sin embargo, escuelas y universidades de EE.UU. están creando aulas y clases a las que asisten solamente alumnos negros, construyen edificios de departamentos para estudiantes latinos y organizan ceremonias de graduación exclusivamente para alumnos de color. Rizando el rizo, el separatismo progresista ha llegado al extremo de que ciertos docentes insistan en que los alumnos blancos «abracen su raza», en la idea de que estos sean conscientes de sus privilegios raciales. Se pregunta Mounk si, realmente, este tipo de iniciativas ayudarán a sanar a la sociedad de sus prejuicios, y a que las identidades raciales, étnicas y religiosas sean menos importantes en el futuro.
Cómo salir de la trampa
Solo el liberalismo, considera el autor, puede dar una respuesta convincente al identitarismo, al tiempo que «asume alguna de sus ideas más valiosas». Para entender un mundo tan complejo y diverso como el actual «debemos prestar atención a categorías grupales, como el sexo, la raza y la orientación sexual, pero sin limitarnos a ellas». Si lo hacemos, no saldremos de la permanente confrontación.
Han sido «los valores universales y las normas imparciales», recuerda el autor, lo que ha hecho que «casi todos los países más ricos y felices del mundo sean democracias liberales, lo cual no es una mera coincidencia: las instituciones liberales han contribuido a mantener la paz y la prosperidad». Es en estas sociedades democráticas y no en otras donde hay mayor integración y diversidad; y donde «mujeres, inmigrantes, minorías sexuales y miembros de grupos étnicos históricamente marginados tienen más probabilidades que en el pasado de ser abogados, médicos, líderes empresariales o cargos electos». La mejor esperanza para avanzar «no reside en abandonar el liberalismo y las aspiraciones universalistas» sino todo lo contrario. «Si priorizamos la identidad sobre el universalismo, empeoramos el mundo tanto para los dominantes como para los marginados», concluye Yascha Mounk.
Para subrayar el valor integrador del universalismo, recurre a un ejemplo anecdótico solo en apariencia. Cuando los productores norteamericanos estrenaron en Tokio el musical El violinista en el tejado (sobre una familia judía en la Rusia de principios del siglo XX), temían que los espectadores nipones no se sintieran identificados con las cuitas de los personajes de una cultura y una época tan distintas de la suya. Pero los temores se disiparon cuando un productor de Tokio preguntó al autor del libreto si en EE.UU. se había entendido bien el espectáculo, pues consideraba que era «muy japonés».
Lo cual refleja la capacidad del arte y la literatura para traspasar las fronteras del idioma, la religión y la raza. Hay un nexo superior a las diferencias grupales, que se manifiesta, por ejemplo, en la solidaridad o la cooperación, y, en definitiva, en el interés por todo lo humano, sea del color que sea, como señala el autor, citando al romano Terencio: «Soy humano y nada humano me es ajeno». Durante siglos, subraya Mounk, la izquierda enarboló esa bandera humanista, que ahora parece haber arriado.
Misión histórica de la izquierda
Es la misma bandera que enarbolaron los cuatro abuelos europeos de Mounk, todos ellos judíos, que fueron encarcelados por sus ideas comunistas. Pero decidieron quedarse en Europa porque creían que «nuevos gobiernos de izquierda harían del continente un lugar mejor, sin los prejuicios y los odios nacionalistas y tribales que habían causado guerras y persecuciones». Pensaban que «la misión histórica de la izquierda consistía en expandir el círculo de la simpatía humana más allá de los límites de la familia, la tribu, la religión y la etnia. Ser de izquierda era creer que los seres humanos importan de igual manera sin considerar el grupo al que pertenecen; que debemos apuntar a formas de solidaridad política que trasciendan identidades grupales enquistadas en la raza o la religión; y que podemos hacer una causa común en la búsqueda de ideales universales de justicia e igualdad».
A esos valores apela Yascha Mounk para salir de la trampa identitaria. Y lograr que «lo que nos une sea, por fin, más importante que lo que nos separa».
Foto: Manifestación en Madrid del Día Internacional de la Mujer (2024) contra la discriminación racista y de género. Se puede consultar el archivo en Wikimedia Commons.





