Edmund Phelps. Economista estadounidense. Catedrático de Política Económica en la Universidad de Columbia. Ganó el Premio Nobel en Economía en 2006 por sus aportes en el análisis sobre las compensaciones internacionales en las políticas macroeconómicas. Ha escrito una docena de libros sobre crecimiento económico, teoría del desempleo, recesiones, innovación y satisfacción laboral. De ellos, en español se han publicado Economía política. Un texto introductorio (Antoni Bosch, 1995) y Una prosperidad inaudita (RBA, 2017).
Avance
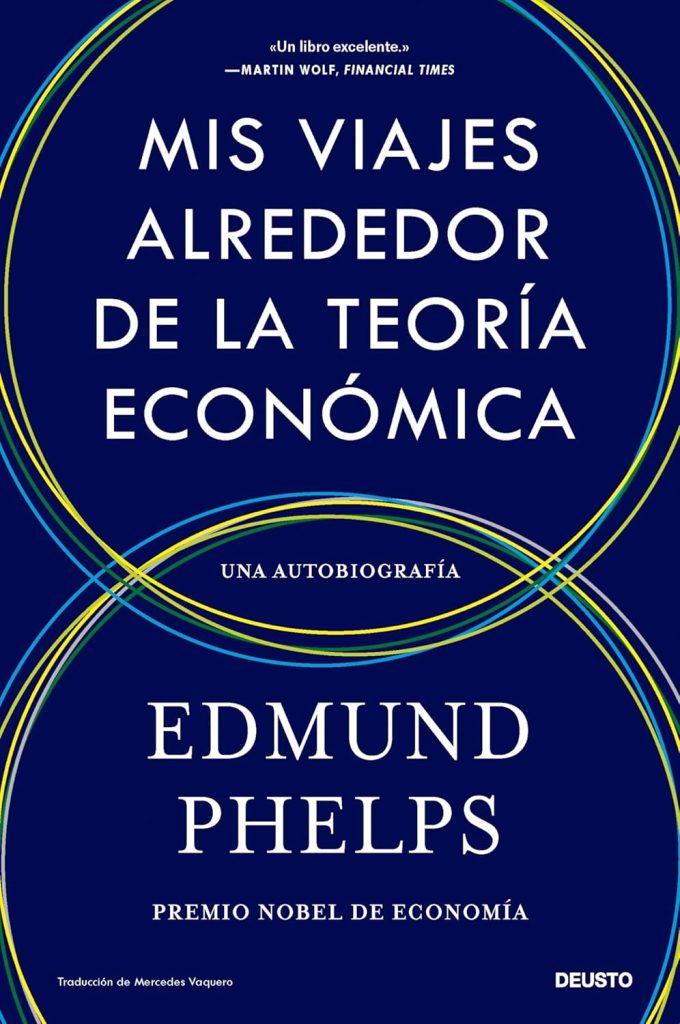
En esta autobiografía, el reconocido economista estadounidense Edmund Phelps traza el recorrido intelectual que ha seguido a lo largo de su carrera. Además de un testimonio, Mis viajes alrededor de la teoría económica ofrece un análisis profundo sobre las principales teorías que han dado forma a las políticas económicas actuales, e invita a los lectores a reflexionar sobre los desafíos que las economías avanzadas afrontan actualmente. Su enfoque busca ir más allá de los números y los modelos matemáticos para explorar cómo la economía puede y debe tener un impacto profundo en la vida de las personas, fomentando el bienestar social y la igualdad.
Un tema central en el pensamiento de Phelps es la relación entre el trabajo y el sentido de la vida. El autor critica la visión tradicional de la economía, que tiende a valorar el trabajo principalmente por su contribución al crecimiento. Según Phelps, esta perspectiva es limitada, ya que el trabajo tiene un valor intrínseco para los individuos: no solo proporciona ingresos, sino también un propósito, un sentimiento de realización y una oportunidad para que las personas pongan en práctica sus habilidades y aspiraciones. La buena vida, según el autor, no se define simplemente por la abundancia de bienes materiales, sino por la posibilidad de vivir de manera auténtica, creativa y enriquecedora.
Una de las principales contribuciones de Phelps a la teoría económica es su modelo de expectativas sobre la inflación y el desempleo, el cual desafió la visión keynesiana que predominaba en las décadas de los 60 y los 70. La teoría de la tasa natural de desempleo de Phelps sostiene que el paro tiene componentes estructurales, que dependen de factores como la inadecuada formación de los trabajadores, la falta de flexibilidad y movilidad del mercado laboral y algunas políticas gubernamentales. Las políticas expansivas que buscan reducir el desempleo por debajo de su nivel natural generan inflación, sin resolver los problemas de paro estructural. Para él, la solución consiste en plantear políticas que estén centradas en fomentar la formación y mejorar la movilidad laboral.
Artículo
Edmund Phelps es un economista estadounidense, galardonado con el Premio Nobel de Economía en el año 2006, por su larga trayectoria profesional. Es catedrático de Política Económica en la Universidad de Columbia (Nueva York). Su obra abarca una amplia gama de temas. Desde las cuestiones teóricas más complejas, en las que utiliza modelos econométricos muy sofisticados, hasta problemas políticos y sociales más accesibles al gran público. Por ejemplo, la Renta Básica Universal, una política fiscal adecuada, la influencia de la creatividad en la economía, las diferencias económicas entre Europa y Estados Unidos y el altruismo. Phelps ofrece una visión personal y académica de su trayectoria intelectual, en la que recorre su participación en el desarrollo de algunos de los principales debates económicos de los últimos cien años.
El título del libro es una metáfora que refleja cómo Phelps ha navegado por los diversos aspectos de la economía a lo largo de su carrera profesional. Es una obra reflexiva y multifacética, que ofrece un recorrido por la evolución de su pensamiento económico. Esta obra es, a la vez, un testimonio y un profundo análisis sobre las principales teorías que han dado forma a las políticas económicas. Desde el keynesianismo hasta la economía del bienestar. Su enfoque parte de una perspectiva que va más allá de los números y los modelos matemáticos. Explora cómo la economía puede y debe tener un impacto profundo en la vida de las personas.
Innovación y el bienestar económico
Un tema central en la obra de Phelps es la importancia de la innovación para el crecimiento económico y el bienestar social. Phelps se distancia de los modelos tradicionales que ven el crecimiento como una cuestión de acumulación de capital. Argumenta que la verdadera riqueza de una nación reside en su capacidad para fomentar la creatividad y la innovación.
Históricamente, las grandes olas de innovación han transformado sociedades enteras. La revolución industrial es un ejemplo claro de cómo los avances tecnológicos pueden cambiar la estructura económica y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, Phelps advierte que la innovación no se limita a la tecnología o al capital, sino que también debe entenderse como una fuerza cultural y social que enriquece la experiencia humana.
Phelps critica la tendencia a medir el bienestar únicamente en términos cuantitativos, como el crecimiento del PIB. En su lugar, aboga por un enfoque más cualitativo que valore la satisfacción personal y la creatividad en el trabajo. La innovación, argumenta, no solo genera crecimiento económico, sino que también contribuye al desarrollo de una vida más rica y significativa.
El trabajo con sentido, la creatividad y la buena vida
Phelps explora también cómo la innovación y el trabajo han sido fuerzas clave que han moldeado la vida moderna y el bienestar humano. Phelps parte de la premisa de que la innovación, especialmente la autóctona, no solo impulsa el crecimiento económico, sino que también transforma la sociedad al generar oportunidades para el desarrollo personal y la realización de los individuos[1].
La innovación autóctona puede ser definida como aquella que surge de manera interna en una sociedad y no por importación realizada desde el exterior. Tiene el poder de enriquecer la experiencia humana y dar un nuevo y reconfortante sentido a la vida. El autor argumenta que el impacto de esta ola de creatividad va mucho más allá de los beneficios económicos, ya que influye en la manera en que las personas encuentran sentido en su trabajo y en sus vidas.
La relación entre el trabajo y el sentido de la vida es una cuestión que Phelps considera central en el análisis económico y filosófico. El autor critica la visión tradicional de la economía, que tiende a valorar el trabajo principalmente por su contribución al crecimiento. Según Phelps, esta perspectiva es limitada, ya que el trabajo tiene un valor intrínseco para los individuos, más allá de su función económica. El trabajo no solo proporciona ingresos, sino también un propósito, un sentimiento de realización y una oportunidad para que las personas pongan en práctica sus habilidades y aspiraciones.
En este sentido, Phelps argumenta que las sociedades más avanzadas no deberían centrarse exclusivamente en maximizar la productividad o el rendimiento. Más bien deberían crear las condiciones para que el trabajo sea significativo y contribuya al bienestar de los ciudadanos. El trabajo con sentido es aquel que permite a los individuos desarrollar sus capacidades, explorar su creatividad y sentirse parte de un proyecto colectivo que va más allá de la mera supervivencia o acumulación de riqueza.
Uno de los aspectos más profundos del análisis de Phelps es la conexión que establece entre la innovación y la «buena vida». La buena vida, según el autor, no se define simplemente por la abundancia de bienes materiales, sino por la posibilidad de vivir de manera auténtica, creativa y enriquecedora. Phelps sostiene que la innovación autóctona tiene el potencial de abrir nuevas formas de vivir la buena vida. En su opinión, permite a las personas elegir caminos profesionales que se alineen con sus valores y aspiraciones personales: crear y moldear su propio futuro.
Phelps enfatiza que la buena vida está ligada al dinamismo y la apertura de una sociedad. Es decir, a un entorno donde las oportunidades son abundantes y el cambio es constante. En un contexto así, los individuos tienen más posibilidades de encontrar un trabajo que les apasione y que les permita desarrollar sus talentos. Por el contrario, en una sociedad que se estanca o se vuelve rígida, las personas tienden a perder esa conexión con su trabajo, lo que puede llevar a un sentimiento de vacío o insatisfacción, incluso en situaciones de relativa prosperidad material.
Estados Unidos: una cultura de implicación en el trabajo
Phelps realiza una comparación detallada entre Estados Unidos y varios países europeos en cuanto a la importancia que se le da al trabajo y el grado de implicación personal de los trabajadores. Las diferencias, entre Estados Unidos y Europa, tienen un impacto significativo en la innovación, la productividad y, en última instancia, en la calidad de vida de los ciudadanos. Al observar las actitudes hacia el trabajo y los resultados económicos, Phelps concluye que el modelo estadounidense ofrece ventajas claras en términos de dinamismo e innovación, aunque también señala ciertos desafíos y limitaciones de ese enfoque.
Destaca que en Estados Unidos existe una cultura laboral caracterizada por un alto nivel de implicación personal en el trabajo. En aquel país, se espera que el trabajo no solo sea una fuente de ingresos, sino también un camino para la realización personal y el desarrollo de habilidades. La mentalidad predominante en Estados Unidos valora el espíritu emprendedor, la creatividad y la disposición a asumir riesgos. Esta actitud se traduce en un entorno donde los trabajadores buscan constantemente mejorar sus habilidades, explorar nuevas ideas y participar activamente en la innovación.
Europa: un enfoque más moderado hacia el trabajo
Por otro lado, Phelps observa que, en muchos países europeos, especialmente en la Europa continental, la relación con el trabajo es distinta. Si bien los europeos valoran la seguridad en el empleo y las condiciones laborales favorables, tienden a otorgar una menor importancia al trabajo como vía para la realización personal. En países como Francia, Italia y Alemania, la cultura laboral ha estado históricamente más sesgada hacia la protección social y la regulación del mercado de trabajo. Los europeos, al contrario que los americanos, buscan más la reducción de riesgos, así como la estabilidad económica y laboral.
Phelps señala que, en estos países, existe una tendencia a priorizar la seguridad y el bienestar social por encima del dinamismo económico. Todo esto se refleja en políticas que promueven jornadas laborales más cortas y una mayor protección frente al despido. Aunque estas políticas tienen beneficios claros en términos de calidad de vida y seguridad para los trabajadores, también pueden limitar la flexibilidad del mercado laboral y frenar la innovación. La menor implicación personal de los europeos en el trabajo puede llevar a un estancamiento empresarial y una menor disposición a asumir riesgos. En opinión de Phelps, esta situación reduce la capacidad de los países europeos para competir en sectores emergentes y de alta tecnología.
La relación entre el ahorro, la inversión y el crecimiento económico
Phelps también aborda el papel fundamental del ahorro en la economía. Cree que resulta esencial para financiar la inversión, especialmente en países donde el acceso al crédito es limitado. Un mayor ahorro permite acumular capital que se puede canalizar hacia proyectos productivos, como la infraestructura y la innovación, lo que a su vez impulsa el crecimiento y mejora la calidad de vida.
Phelps critica las políticas que desincentivan el ahorro, como los impuestos elevados sobre el capital, y advierte sobre los riesgos de una baja propensión al ahorro en economías avanzadas. En su opinión, los tipos de interés deben reflejar el equilibrio real entre la oferta y la demanda de capital. De esta forma, el ahorro se destinará, naturalmente, a las oportunidades de inversión más productivas.
Phelps defiende la reducción de los impuestos (más en concreto de los tipos impositivos marginales) como una forma de estimular la actividad económica y el crecimiento a largo plazo. Sostiene que los altos tipos impositivos desincentivan tanto el trabajo como la inversión, lo que frena la innovación y limita el dinamismo económico. A su juicio, una política fiscal más favorable a las rentas altas (con tipos impositivos marginales bajos) fomenta la creación de empleo, incentiva el emprendimiento y aumenta la inversión productiva. Sin embargo, reconoce que tales medidas deben estar equilibradas con una responsabilidad fiscal que permita mantener los servicios públicos esenciales.
Altruismo y justicia
En el libro, Phelps aborda temas como el altruismo y la justicia desde una perspectiva económica y filosófica. Aunque reconoce la importancia de preocuparse por el bienestar de los demás, Phelps argumenta que el altruismo no es un factor central que impulse la actividad económica a gran escala. Sin embargo, el altruismo puede fortalecer la cohesión social y contribuir a un entorno económico más equitativo.
En cuanto a la justicia, Phelps reflexiona sobre la teoría de John Rawls, que defiende la igualdad de oportunidades. Si bien valora la importancia de garantizar una red de seguridad para los menos privilegiados, es crítico con las políticas redistributivas que, a su juicio, pueden limitar el crecimiento económico. En lugar de depender exclusivamente de la redistribución, Phelps aboga por un enfoque que priorice la creación de un entorno económico dinámico. De esta manera, la innovación y el acceso a oportunidades serían los verdaderos motores del progreso social, en lugar de la dependencia excesiva de políticas redistributivas.
Respecto a la Renta Básica Universal, Phelps se muestra escéptico. Aunque reconoce que puede ofrecer una red de seguridad mínima, advierte que podría desincentivar el trabajo y frenar el crecimiento del empleo. Prefiere políticas que promuevan la inclusión económica y el acceso al empleo para los más desfavorecidos. Se trata de una propuesta de calado que se ha defendido desde sectores liberales (Milton Friedman y su impuesto negativo). También desde sectores de la izquierda alternativa (el activista español Ramiro Pinto define la Renta Básica como la «perestroika del Capitalismo»). Sin embargo, Phelps encuentra más inconvenientes que ventajas en su implantación.
La Tasa Natural de Desempleo y su impacto en la Política Económica
Una de las principales contribuciones de Phelps a la teoría económica es su modelo de expectativas sobre la inflación y el desempleo[2]. Con él desafió la visión keynesiana, predominante en las décadas de los 60 y los 70. Phelps argumentó que las políticas expansivas que buscan reducir el desempleo por debajo de su nivel natural generan inflación, sin resolver los problemas de paro estructural y friccional. Su enfoque, en contraste con la teoría de la curva de Phillips[3], ayudó a cambiar la atención de las políticas monetarias hacia la estabilidad de precios, en lugar de centrarse en la expansión de la demanda agregada.
La teoría de la tasa natural de desempleo de Phelps[4] sostiene que el paro tiene también componentes estructurales, que dependen de factores como la inadecuada formación de los trabajadores, la falta de flexibilidad y movilidad del mercado laboral y algunas políticas gubernamentales. Entre ellas, el salario mínimo, las prestaciones por desempleo, las cotizaciones sociales y las indemnizaciones por despido. Para él, estas políticas deben centrarse en fomentar la formación y mejorar la movilidad laboral, en lugar de perpetuar políticas que pueden reducir la flexibilidad, lo que dificultaría el crecimiento económico.
Phelps también explora cómo las instituciones condicionan el mercado laboral y el dinamismo económico. Analiza el papel de las regulaciones, la seguridad social y las políticas fiscales, argumentando que un exceso de generosidad en los subsidios de desempleo puede desalentar la búsqueda activa de trabajo. En su lugar, propone políticas que incentiven la formación continua y la entrada en el mercado laboral, como los incentivos fiscales para empresas que inviertan en capital humano.
A lo largo de la obra, Phelps sostiene que la flexibilidad y la innovación son fundamentales para un mercado laboral vibrante. Defiende la necesidad de reformas institucionales que promuevan la creatividad y la movilidad, en lugar de políticas que mantengan un statu quo que limite la productividad y el crecimiento a largo plazo.
Conclusión
Mis viajes alrededor de la teoría económica es una obra que no solo profundiza en la trayectoria intelectual de Phelps, sino que invita a una reflexión profunda sobre los desafíos actuales de las economías avanzadas. En su análisis, el economista ofrece una crítica al enfoque tradicional del crecimiento económico y, además, propone un marco donde la innovación, el trabajo con sentido y la equidad social sean los pilares del bienestar.
El libro es especialmente relevante en el contexto actual, en el que las economías desarrolladas se enfrentan a desafíos como la desigualdad creciente y la rápida transformación tecnológica. Phelps recuerda que el progreso económico no puede medirse únicamente por la productividad y el crecimiento, sino por la capacidad de adaptarse, innovar y ofrecer a los ciudadanos una vida rica en oportunidades.
Finalmente, se puede afirmar que Mis viajes alrededor de la teoría económica es una obra que va más allá de la economía para ofrecer una visión del papel que esta disciplina puede jugar en la búsqueda de una sociedad más dinámica y justa. Edmund Phelps, en definitiva, nos anima a buscar, continuamente, el progreso económico y social. En su opinión, «desde hace dos o tres generaciones estamos educando a la gente para que busque el empleo mejor pagado. Y no para explorar lo desconocido, arriesgarse a perder todo, experimentar, innovar, probar, crear».
[1] Ver también, Edmund Phelps. Una prosperidad inaudita (Ensayo y Biografía). RBA, Barcelona, 2017.
[2] Phelps, E. S., (1967), Phillips Curves, «Expectations of Inflation and Optimal Unemployment over Time», Economica, Vol. 34, 254-281.
[3] Phillips, A. W., (1958), «The Relation between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom 1861-1957», Economica, Vol. 25, 283-289.
[4] La Tasa Natural de Desempleo (TND) fue un término acuñado por Milton Friedman (1968) en su famosa Directiva Presidencial a la Asociación Económica Americana (AEA). La tasa natural de desempleo es aquella que representa un nivel de desempleo que no puede ser reducido y que forma parte de lo que se considera normal en una economía. Este nivel suele oscilar según países y es la suma del desempleo estructural y el friccional de la población activa.
Imagen de cabecera: Cámara funeraria de Rejmira. CC Wikimedia Commons.





