Fedor Mijailovich Dostoievski. (Moscú, 1821 – San Petersburgo, 1881). Estudió Ingeniería, pero desde muy joven se dedicó a la literatura. Condenado a muerte por conspirar contra el zar, fue indultado poco antes de la ejecución. Autor, entre otras obras, de Memorias de la casa de los muertos, Crimen y castigo, El jugador, El idiota, El adolescente, Los demonios y Los hermanos Karamazov.
Romano Guardini. (Verona, 1885 – Munich, 1968). Sacerdote. Estudió Economía y Química, se doctoró en Teología y fue catedrático de Filosofía de la Religión. Autor, entre otros libros, de La muerte de Sócrates, La esencia del cristianismo, El Señor, y Pascal o el drama de la conciencia cristiana. Está considerado unos de los teólogos más importantes del siglo XX, y su influencia se extiende a Benedicto XVI y al papa Francisco.
Avance
La existencia de Dios, el misterio del mal, la libertad, la culpa, la redención son algunas de las constantes más características de la obra de Dostoievski. No es extraño, por tanto, que destacados intelectuales como George Steiner, Albert Camus y André Gide se hayan interesado por ese trasfondo religioso. Uno de ellos es el teólogo Romano Guardini, que en 1930 analizó cinco novelas clave del escritor ruso: Crimen y castigo, El idiota, Los demonios, Un adolescente y Los hermanos Karamazov en su ensayo El universo religioso de Dostoievski. Concluye que sus personajes están movidos, de una o de otra forma, «por fuerzas y motivos religiosos».
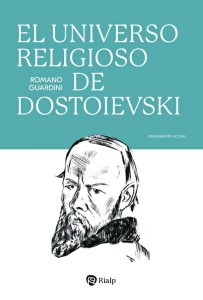
Dostoievski, que vivió experiencias traumáticas como la prisión en Siberia, la muerte de dos de sus hijos y el descenso al infierno de la ludopatía, buscó respuestas en Dios y en la idiosincrasia del pueblo ruso. Este pueblo, con su religiosidad y tradiciones —no exentas de superstición—, se convierte en un protagonista central en su obra. Guardini destaca personajes como Sonia Andreievna (El adolescente), quien, a pesar de vivir en pecado, muestra una profunda conexión con la redención y el sufrimiento, y Makar, que representa una visión creyente del mundo. El ensayista contrapone la figura de Sonia Andreievna con la del estudiante Raskonikov (Crimen y castigo). La primera no justifica sus errores, ni construye una teoría, porque entonces «atentaría contra la clara distinción entre el bien y el mal», en tanto que Raskolnikov se sitúa por encima del bien y del mal al justificar el asesinato de la vieja usurera.
El análisis de Guardini también aborda la tensión entre la libertad y la coacción, ejemplificada en la leyenda del Gran Inquisidor (de Los hermanos Karamazov), donde se critica la transformación de la relación con Dios en un sistema eclesiástico. Esta leyenda refleja la lucha entre fe y razón, y la aspiración del hombre contemporáneo de suplantar a Dios. De manera autobiográfica, los tres hermanos Karamazov representan diferentes aspectos de la propia lucha interna de Dostoievski: Dimitri encarna el torbellino de las pasiones; Iván, las dudas metafísicas; y Aliosha, la religiosidad.
El tema de la nietzscheana muerte de Dios, aparece planteado en Los demonios. «El que venza el dolor y el miedo se convertirá en Dios mismo. Pero Dios entonces ya no existirá», dice uno de sus personajes. Guardini vislumbra en esta filosofía, influida por Nietszche y Kierkegaard, la posmodernidad —aunque no le pone nombre—; y la llegada del totalitarismo de Estado: el «bolchevismo, convertido en una potencia histórico-política». Relevantes autores como Gide, Pasternak y Solzhenitsin han confirmado el carácter profético de Los demonios, que prefigura el leninismo y el estalinismo. Dostoievski establece una clara relación entre esa filosofía y la soberbia diabólica, a través de la figura de Stavroguin, personaje terrible y arrogante que disfruta atormentando a los demás y a sí mismo y cuyo «corazón es un desierto», —indica Guardini—. Todo ello en abierto contraste con el tímido e inocente príncipe Mishkin, de El idiota, quien simboliza el amor desinteresado y la figura de Cristo.
Concluye Guardini que la obra de Dostoievski nos ayuda a entender la complejidad de la condición humana, con sus grandezas y sus miserias, y su relación con lo divino. El propio ensayo constituye una guía de lectura muy adecuada para adentrarse en la obra del genial escritor ruso.
Artículo
D
estacados intelectuales y teólogos han rastreado en la huella del cristianismo de la obra dostoievskiana. Por supuesto, el judío no practicante George Steiner en su Tolstoi o Dostoievski; pero también el agnóstico Albert Camus, los ortodoxos Berdiaev y Evdokimov; y los católicos Henri de Lubac o Charles Moeller.
Y no pasó desapercibido para el teólogo Romano Guardini, que dedicó otras obras a analizar el trasfondo religioso de Pascal o de Dante. En 1930, siendo catedrático de Filosofía de la Religión en la Universidad de Berlín, escribió El universo religioso de Dostoievski. Para analizarlo se vale de cinco de sus más importantes novelas: Crimen y castigo, El idiota, Los demonios, El adolescente y Los hermanos Karamazov; si bien indica que todos los personajes del resto de su obra están determinados «por fuerzas y motivos religiosos».

Ya en el borrador de El adolescente, Dostoievski escribió: «Nunca he podido imaginarme a los hombres sin Él». Y el personaje de Dimitri Karamazov afirma: «El diablo lucha con Dios y el campo de batalla es el corazón del hombre». La existencia de Dios, el misterio del mal, el sufrimiento de los inocentes, la culpa, la redención y la gracia son motivos recurrentes en las novelas del escritor ruso. Y muchos de los diálogos de sus personajes tienen densidad filosófica y ambición teológica (como los de los hermanos Aliosha e Iván Karamazov, el estudiante Raskolnikov y la prostituta Sonia, o el diabólico Stavroguin y el monje Tifon), y así lo pone de manifiesto Guardini.
Recuerda el ensayista que el propio autor pasó por profundas crisis existenciales y una vida torturada. De joven estuvo cinco años preso en Siberia —por haber conspirado contra el zar— y sobrevivió a un simulacro de fusilamiento, lo que supuso tal sacudida que se convirtió al credo ortodoxo, abandonando sus simpatías por la ideología materialista. Después conoció la pobreza, sufrió ataques epilépticos, se le murieron dos de sus hijos, descendió al infierno de la ludopatía. Pero el sufrimiento le hizo buscar respuestas en Dios. Y en la idiosincrasia del pueblo ruso.
El pueblo es el gran protagonista de la obra dostoievskiana, se nos dice en el primer capítulo. Para el novelista, la unidad natural no es el individuo, sino el pueblo, con su religiosidad peculiar, teñida a veces de superstición, su patriotismo, sus tradiciones. Del pueblo han salido las «mujeres piadosas», como la discapacitada María Lebaedkina (Los demonios), con «una profunda conexión con la naturaleza», que Guardini relaciona con el paganismo: hay algo en ella que «recuerda a las figuras hechizadas de los cuentos de hadas». A diferencia de Sonia, la joven prostituta que redime a Raskolnikov, el protagonista de Crimen y castigo. La alusión a la tierra, a la naturaleza, en la escena en que Sonia adivina la culpabilidad del estudiante, evoca la sagrada inviolabilidad del orden de Dios.

«Le agarró por los hombros y él se levantó mirándola casi con asombro. —Ve enseguida, de inmediato, párate en una encrucijada, póstrate, besa primero la tierra que has profanado, luego póstrate ante el mundo entero, en las cuatro direcciones y di en voz alta: “He matado”. Entonces Dios te concederá una nueva vida».
Pero una cosa es el pueblo y otra su absolutización, peligro que Dostoievski refleja en Los demonios, al advertir que la creencia en la divinidad del pueblo conduce al totalitarismo. «Cuanto más fuerte es un pueblo, más exclusivo es su dios», advierte Shatov cincuenta años antes de la Revolución Rusa. Y apostilla Guardini «El poder religioso que aquí se llama Dios ya no es Él, el Dios vivo, Creador y Señor, Cristo, que redime […] sino algo que lleva a la absolutización del pueblo y —en condiciones diferentes— del Estado».
El capítulo 2 refleja la idiosincrasia del cristianismo eslavo, no siempre fácil de comprender con categorías de Occidente y del catolicismo, del que Dostoievski recelaba. Esa idiosincrasia está representada por Sonia Andreievna, (El adolescente). Vive en pecado, ya que estando desposada con un siervo, Makar, cohabita con el terrateniente Versílov, con el que tiene un hijo, Arkadi —el adolescente del título—. Cuando Makar está a punto de morir, dice Dostoievski: «Toda su vida [Sonia] adoró a su marido, el peregrino Makar Ivánovich, que la había perdonado magnánimamente, de una vez por todas». Y sin embargo sigue con Versílov. «Si le preguntáramos: ¿Está justificado por el hecho de que estás ayudando a Versílov? Ella respondería: “De ningún modo”. […] Su existencia consiste en padecer. Pero no cabe elaborar a partir de ello una teoría o un principio», considera Guardini.
Sonia acepta los hechos, asume su culpabilidad, pero no la justifica. Si «lo que se ha hecho y sufrido se transformase en una teoría comprensiva y justificadora, se atentaría contra la clara distinción entre el bien y el mal y entonces comenzaría un engaño demoníaco». Exactamente lo que les ocurre a otros dos personajes dostoievskianos: el estudiante Raskolnikov, que se sitúa por encima del bien y del mal al justificar el asesinato de la vieja usurera; e Iván Karamazov, que pretende suplantar a Dios con la leyenda del Gran Inquisidor.
Dos hombres religiosos, el peregrino Makar, y el monje Zósima (de Los hermanos Karamazov) son el epicentro del tercer capítulo. En la novela El adolescente, Makar reconoce el valor de la ciencia, pero «la introduce en su visión creyente del mundo, y a partir de ahí muestra sus limitaciones. El conocimiento se convierte en duda si todo se apoya en una fe última». Zósima, por su parte, un sabio con un don especial para dirigir almas, recuerda al final de su vida el impacto que para él supuso su hermano Markel, que falleció muy joven. Este al principio se burlaba de Dios pero luego se convirtió y «la vida divina, el amor de Dios irrumpe en él, avasalladoramente, y en las pocas semanas de su última enfermedad, surge en él una nueva forma. Se transforma», indica Guardini. Y esto lo lleva a reflexionar sobre el misterio de la resurrección, la de Cristo; pero también la del «hombre nuevo», «los nuevos cielos» y «la nueva tierra», de los que habla San Pablo.
Tensión entre lo angélico y lo criminal
El cuarto capítulo, titulado significativamente El querubín, lo dedica Guardini al novicio Alioscha, hermano menor de los Karamazov, discípulo de Zósima. Resalta su adhesión a la verdad, por eso «distingue exactamente lo que está bien y lo que está mal […] pero tampoco juzga» («Siento que eres la única persona que no me juzga», llega a decir su padre, el viejo libertino Fedor). Mas aunque no lo haga, su honradez, su pureza, lo convierten en implícito reproche para los personajes desalmados que lo rodean. Observa el autor que las alusiones al ángel que se hacen de Alioscha no son hipérboles. Porque realmente actúa de mensajero de Dios, como refleja la conversación que tiene con su hermano Dimitri, acusado de parricidio.
Al mismo tiempo, se muestra en el joven la tensión agónica entre su perfil angélico y la inclinación a la depravación y al crimen que parecen llevar, fatalmente, los miembros de la familia Karamazov, nos indica Guardini.

Buena parte del quinto capítulo, Indignación, se centra en la mencionada leyenda del Gran Inquisidor, que Iván le cuenta a su hermano Alioscha en Los hermanos Karamazov. El tema de ese relato, uno de los pasajes más profundos de Dostoievski, no es otro que el intento del hombre por ocupar el lugar de Dios y erigirse en juez. La leyenda es la siguiente: Cristo en persona se presenta en la Sevilla del siglo XVI, pero es encarcelado e interrogado por el inquisidor del título. La sentencia de ese juicio a Dios es que Jesús no tiene derecho a volver al mundo y estorbar el trabajo de la Iglesia.
El novelista ruso —interpreta Guardini— «dirige la causa de Cristo contra su peor adversario: que no sería la incredulidad, el ateísmo, sino el eclesiasticismo, es decir, la transformación de la relación viva con Dios en un sistema de garantías de salvación, fórmulas y prácticas». El Gran Inquisidor viene a echarle en cara a Cristo que comete un error al dejar al hombre en libertad, porque puede pecar.
Solo en apariencia, la leyenda es un embate contra la Iglesia de Roma, representada por el Gran Inquisidor, por parte de un cristiano ortodoxo como Dostoievski. Guardini advierte que este no es el meollo del relato. El verdadero sentido es la confrontación entre fe y razón; la libertad y la coacción, la adhesión al misterio y la desconfianza. Pero también el pulso entre el ateísmo de Iván Karamazov, que es quien narra la leyenda, y la piedad de su hermano Aliosha. «El Gran Inquisidor —considera el ensayista— es el propio Iván en la medida en que rechaza el mundo y quiere quitárselo de las manos a Dios, porque lo hizo mal, con la pretensión de ordenarlo de otra manera y mejor que el autor».
Los tres hermanos vienen a ser el reflejo de la deriva y de las inquietudes del propio Dostoievski: el torbellino de las pasiones representado por Dimitri; las dudas metafísicas y teológicas, por Iván y la religiosidad, por Aliosha.
El germen de la posmodernidad y el totalitarismo

Enlazado con lo anterior, plantea en el capítulo 6 el tema de la nietzscheana muerte de Dios y la aspiración del hombre contemporáneo a construir un mundo nuevo, a partir de Los demonios. De ahí al crimen, al terrorismo y al totalitarismo no hay más que un paso, como reflejan la trayectoria de Verjovenski, organizador de una célula revolucionaria y del diabólico Stavroguin. Kirilov, uno de los revolucionarios sostiene: «El que venza el dolor y el miedo se convertirá en Dios mismo. Pero Dios entonces ya no existirá». El hombre se afirma así en su «autonomía categórica». Guardini vislumbra en esta filosofía, influida por Nietszche y Kierkegaard, la posmodernidad —sin nombrarla—: «con ellos se cierra la época moderna; al mismo tiempo afloran en ellos elementos del periodo siguiente, que aún no tiene nombre». También atisba en ese paso de Dios-Hombre al Hombre-Dios, la llegada del totalitarismo de Estado: el «bolchevismo, convertido en una potencia histórico-política». De hecho, relevantes autores del siglo XX como André Gide, Pasternak y Solzhenitsin han confirmado el carácter profético de Los demonios, que prefigura el leninismo y el estalinismo.
Guardini dedica buena parte de su estudio a la raíz diabólica de todo eso: la figura de Stavrogin, «el más terrible e infeliz de los personajes de Dostoievski». Bajo «una máscara de belleza repulsiva» se halla «un animal que enseña las garras». El catálogo de horrores del personaje estremece: se casa en secreto con Maria Lebiádkina, discapacitada física, a la que humilla y no hace nada para evitar que la asesinen; y viola a Matrioscha, una niña de once años que a raíz del episodio se suicida. Se atormenta y, a la vez, disfruta haciendo sufrir a otros, e invoca una extraña racionalidad y superioridad, que lo entronca con el Raskolnikov de Crimen y castigo. Pero a diferencia de este, removido y redimido por Sonia, Stavroguin «está vacío por dentro […] su corazón es un desierto […] y solo el corazón puede dejar entrar a las personas, darles un hogar». Realmente «no puede entregarse a nadie, ni pertenecer a nadie», carece de amor «que siempre es transitivo». Stavroguin es «pobre como el hielo».
En su Confesión al monje Tijon, Stavroguin narra los estragos cometidos y desnuda un alma que parece poseída por fuerzas demoniacas. Y ello evoca en Guardini el Infierno de Dante, donde «los demonios trabajan y se enfurecen por todas las partes en los inmensos círculos concéntricos. Pero los demonios no son más que los emisarios, aspectos de uno que está en el centro y no se mueve. De uno que está congelado. Ese es Stavroguin».
El amor desinteresado del príncipe Mishkin

El tímido e inocente príncipe Mishkin es imagen del mismísimo Jesucristo, en El idiota, «la obra religiosa más profunda» del novelista ruso, que analiza Guardini en el último capítulo. Se trata de un aristócrata que sufre ataques epilépticos, que se conduce como un Quijote, noble y desinteresado, próximo al mundo de los niños que «sabe lo que los demás no saben, tiene poder sobre las almas, y la gente se transforma en su presencia». Y que sufre y se inmola por los demás, como es el caso de Nastasia Filipovna, «la mujer caída». La figura del príncipe «nunca se interpreta realmente» pues el autor deja abiertas deliberadamente todo tipo de lecturas, pero Guardini deduce del contexto de la novela que Cristo «se hace patente en él».
«Hay un ser humano, un rostro, unas manos y un corazón humanos, pero lo que surge de ahí es la imagen del Salvador», indica. Así, ante Rogozhin, que al final de la novela asesina a Nastasia, el príncipe Mishkin se acurruca contra su semblante y le acaricia el pelo para calmarlo. La imagen de ese amor desinteresado, comenta Guardini, «es inasequible incluso a la razón más verdadera; un amor que trasciende toda conciencia y toda voluntad. La imagen de la muerte del Señor y sus últimas palabras: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”».
El ensayo está entrelazado por numerosos pasajes y diálogos de las cinco novelas, porque Guardini trata de «hacer hablar al propio Dostoievski», recogiendo «todo lo que puede de su poesía sobre las palabras y los gestos de los personajes».
La hondura psicológica y filosófica con la que el ensayista analiza los personajes y los temas dostoievskianos y bucea en ese universo religioso, así como la claridad expositiva, convierten este ensayo en una guía muy adecuada para adentrarse en la obra del gran novelista ruso.
Foto de cabecera: Detalle de un retrato de Dostoievski, de 1879. El archivo en Wikimedia Commons se puede consultar aquí.





