Berna León. Investigador doctoral y docente en Sciences Po (París) y director de Future Policy Lab.
Javier Carbonell. Investigador doctoral en Edimburgo, profesor asociado en Sciences Po y las universidades Pompeu Fabra y Carlos III.
Javier Soria. Investigador doctoral en la Paris School of Economics, visiting research fellow en Harvard y profesor asociado en Sciences Po.
Avance
Treinta y dos expertos, bajo la coordinación de Berna León, Javier Carbonell y Javier Soria, realizan en este volumen un análisis tan minucioso como ambicioso de la desigualdad en España. Hacen, además, una serie de propuestas para reducir un grave problema que, sobre la injusticia que supone, acarrea una serie de lacras sociales, lastra la economía y carcome la cohesión social. Sostienen, en concreto, que «hoy en día, la desigualdad es una de las mayores amenazas contra la libertad en nuestro país» (en España, el 10% más rico posee casi el 60% de la riqueza total, mientras que el 50% más pobre posee menos del 7%). Por lo que se hace necesario adoptar una perspectiva igualitaria para toda política pública. El libro se estructura en seis bloques, referidos a la historia de la desigualdad en España, la igualdad de oportunidades, la desigualdad entre géneros y generaciones, la educación, la política electoral y las políticas públicas para combatir la desigualdad.
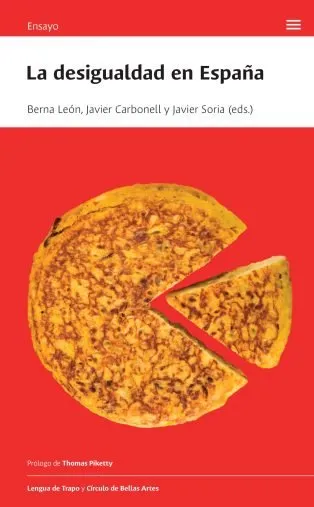
Dos características del problema son el alto nivel de concentración de la riqueza y una fiscalidad que recauda relativamente poco y redistribuye menos que otros países de nuestro entorno. Otros aspectos destacados del libro tienen que ver con la igualdad de oportunidades y las cuestiones aledañas de la meritocracia y las herencias, dado que el origen familiar es mucho más influyente en los resultados socioeconómicos de lo que normalmente se cree bajo el ideal de la meritocracia. Hay una «vasta evidencia empírica disponible sobre la persistente transmisión intergeneracional de la desigualdad», una «carrera amañada» más representativa de nuestras sociedades que «la idealizada meritocracia de la igualdad de oportunidades», escriben los autores. Siguiendo a John Rawls, sostienen que solo las desigualdades debidas a acciones y decisiones que podamos controlar nosotros están justificadas, mientras que toda desigualdad producida por factores ajenos a nuestro control no sería moralmente aceptable. En el terreno de la educación, defienden la aplicación de medidas de discriminación positiva y que se evite la repetición de curso, algo que consideran poco efectivo.
Entre las medidas para corregir la desigualdad, se incluyen en el libro la consolidación y mejora del ingreso mínimo vital, la implantación de una herencia universal o la lucha contra el fraude y la evasión fiscal en el marco de una fiscalidad más progresiva. Sin olvidar la recuperación de los principios que guiaron a las economías occidentales durante los llamados treinta años gloriosos o la transformación estructural de la economía, cambiando el horizonte productivo con iniciativas públicas y la presencia de un Estado emprendedor, pasando por reforzar las comunidades que generaban relaciones fuertes de capital cultural, como los sindicatos y las asociaciones vecinales.
«Nadie tiene ni la culpa ni el mérito de nacer en una familia u otra y esta circunstancia fortuita no debería determinar el bienestar de una persona». Y «nadie merece poseer millones de veces más riqueza que ningún otro ser humano porque nadie aporta millones de veces más valor a una sociedad que otro miembro», concluyen los autores.
Artículo
S in duda, este volumen es el análisis más minucioso y ambicioso sobre la cuestión de la desigualdad en España. Se trata de un conjunto de trabajos académicos a cargo de treinta y dos expertos procedentes de universidades e instituciones españolas e internacionales, coordinados por los profesores Berna León, Javier Carbonell y Javier Soria, y con prólogo de Thomas Piketty. Como casi se puede deducir por el asunto tratado, la perspectiva del conjunto es claramente de izquierdas. Y junto a los análisis que componen el libro, los autores hacen propuestas y recomendaciones tanto a corto como a largo plazo. Sin renunciar a un sólido anclaje teórico, este es un libro que proclama su voluntad de intervención desde esa posición de izquierdas. Son elocuentes a este respecto las conclusiones finales («¿Qué hacer?») de un libro que busca, además de informar al lector, «armar con argumentos e ideas a quienes luchan por cambiar las percepciones y preferencias de los ciudadanos». Y queda claro el propósito de los autores de generar discursos que promuevan «a través del conflicto —no del consenso— cambios sociales profundos que reviertan la realidad que vivimos hoy».
Pese a su peculiaridad, este trabajo colectivo comparte con otros títulos recientes (de Adam Tooze, Joseph Stiglitz, Emilio Ontiveros…) algunas ideas sobre la desigualdad, como considerarla uno de los males de nuestras sociedades, afirmar que una sociedad menos desigual funciona mejor (por lo que combatirla no es solo una cuestión moral, sino práctica, de desarrollo económico) y mantener que la desigualdad no es fruto de la fatalidad, sino algo por lo que se opta, y por lo tanto importan las políticas que se adopten. «Invertir la tendencia al aumento de las desigualdades debe ser un objetivo político de primer orden», escriben. Señalan también que la desigualdad está correlacionada con un catálogo inacabable de escenarios indeseables: peor salud, menor esperanza de vida, mortalidad infantil, abuso de estupefacientes… «La desigualdad parece actuar como carcoma sobre el entramado de relaciones sociales que articula una sociedad». Las afirmaciones a este respecto son insistentes: estamos ante un gran reto colectivo, quizá el mayor del siglo XXI, que hay que afrontar con determinación para no poner en riesgo fundamentos esenciales de la convivencia. La primera gran víctima puede ser la democracia. La desigualdad es un factor corrosivo que deteriora el rendimiento de las instituciones democráticas, alimenta la polarización y promueve el auge del populismo. «Para que una economía crezca debe potenciarse el consumo y en sociedades muy desiguales no hay una clase media lo suficientemente amplia como para generar una demanda interna».
Por otra parte, la mayoría de (si no todos) los autores críticos con el sistema capitalista en su forma actual plantean reformas encaminadas a salvar de sí mismo a un capitalismo autodestructivo, pero al que no se le ve alternativa. Aunque defiendan, como Stiglitz, la necesidad de cambios drásticos ante la constatación de que el gradualismo no funciona. De modo parecido, los autores de este volumen, pese a la referencia a «cambios estructurales» (o el guiño leninista del citado «¿Qué hacer?»), a la hora de plantear sus propias propuestas y medidas concretas, incluso a largo plazo, se refieren a recuperar los principios que guiaron a las economías occidentales durante los llamados treinta años gloriosos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, o consolidar las comunidades que generaban relaciones fuertes de capital cultural, como los sindicatos y las asociaciones vecinales.
En cuanto a su estructura, La desigualdad en España es una suerte de manual, compuesto de veintiocho artículos repartidos en seis bloques (historia de la desigualdad en España, igualdad de oportunidades, desigualdad entre géneros y generaciones, educación, política electoral y políticas públicas para combatir la desigualdad), con amplia bibliografía y una recurrente referencia a la «evidencia empírica» de lo que dicen o a numerosa literatura académica. Una radiografía que empieza diferenciando entre libertad negativa, la mera falta de coerción externa, y libertad positiva, que es una facultad, la posibilidad de hacer cosas, una «libertad para». Pensando en esta segunda acepción, sostienen los autores que «hoy en día, la desigualdad es una de las mayores amenazas contra la libertad en nuestro país».
Por una política con perspectiva igualitaria
Un presupuesto de este trabajo colectivo es concebir la desigualdad como perspectiva, más que como tema, como dimensión que afecta a todos los campos, por lo que proponen la adopción de una perspectiva igualitaria para toda política pública.
En un recorrido histórico por los últimos cien años, señalan dos problemas importantes: el tradicionalmente alto nivel de concentración de la riqueza, y la fiscalidad. España, que a mediados del siglo XX había perdido el tren de la fiscalidad moderna, recauda relativamente poco y redistribuye menos que otros países de nuestro entorno. A este respecto, los autores abogan por una mayor armonización internacional que limite «la opción salida» para las rentas del capital, así como por la capacidad administrativa estatal, es decir, el control de las rentas procesando información y usando las potencialidades digitales actuales. «La ciudadanía fiscal —el pago consciente de impuestos— es una base importante tanto para la ciudadanía democrática como para la exigencia de contrapartidas, tanto al Estado (en forma de bienes y servicios) como al resto de ciudadanos», sostienen los autores.
Una parte importante del libro es la referida a la igualdad de oportunidades y las cuestiones aledañas de la meritocracia y las herencias. La conclusión es que, en España, el origen familiar es mucho más influyente en los resultados socioeconómicos de lo que normalmente se cree bajo el ideal de la meritocracia. En cuanto a esta última, aunque el mérito suele entenderse como referido a los factores que están bajo el control de los individuos, y es un mecanismo de selección o asignación de posiciones y recompensas basado en el esfuerzo, la meritocracia también funciona como un sistema ideológico de legitimación de la desigualdad, que da por hecho que hay igualdad de oportunidades y, por tanto, pone el foco en la plena responsabilidad del individuo. Así, se moraliza la desigualdad mientras que no se reconocen ni las circunstancias materiales ni los factores estructurales que la explican (el sueño americano es un caso clásico). Pero «es un hecho científico que una gran parte de nuestros logros está condicionada por las (des)ventajas de nacer en una familia con más o menos recursos». Hay una «vasta evidencia empírica disponible sobre la persistente transmisión intergeneracional de la desigualdad», una «carrera amañada» más representativa de nuestras sociedades que «la idealizada meritocracia de la igualdad de oportunidades».
Y puesto que la desigualdad de riqueza en España «está fuertemente asociada a factores como la herencia», y el tipo de familia en que se nace tiene consecuencias decisivas para la posición social que un individuo alcanzará en su vida, los autores proponen ahondar en una fiscalidad más progresiva y aumentar decididamente el gasto en políticas que provean de recursos y oportunidades a todas las familias.
La herencia es también la herencia genética. Y, si bien se advierte que esta influye, sobre todo mediatizada por factores sociales, el libro se pregunta si las desigualdades naturales son moralmente aceptables; remitiéndose a John Rawls, para quien solo las desigualdades debidas a acciones y decisiones que podamos controlar nosotros están justificadas, mientras que toda desigualdad producida por factores ajenos a nuestro control no sería moralmente aceptable.
También se ocupa el volumen de las desigualdades por razón de género, generaciones, territorios o procedencia. Sobre esta última, se sostiene que «la movilidad es la expresión por excelencia de la desigualdad», que «se debe dar un vuelco al enfoque de las políticas migratorias actuales para devolverlas a la esfera de los derechos humanos» y que, frente a la hipermovilidad de las élites, debe acometerse una reforma fiscal de calado, avanzando hacia una política europea que ponga fin a los paraísos fiscales, además de proponer una tasa a la riqueza. En general, el libro defiende el papel de un Estado fuerte, presente, emprendedor; e invertir la mirada actual que ve con buenos ojos la movilidad espacial de los superricos, pero aborrece la de los migrantes.
Un libro propositivo
La educación ocupa un bloque propio dentro del volumen. Constatan los autores que «el hecho de que ciertas habilidades, que son altamente recompensadas en el sistema educativo y en el mercado de trabajo, se transmitan de padres a hijos supone que una parte de la población crecerá en una posición de desventaja respecto a aquellos más privilegiados». Y sostienen que «idealmente, el sistema educativo tendría que ser capaz de proveer a todos los niños con las herramientas necesarias para su exitoso desempeño educativo y profesional». Lo cual implica la aplicación de medidas de discriminación positiva y la reducción de la repetición de curso, algo tan habitual en España como de escaso efecto.
En cuanto a la política electoral, se llama la atención sobre el hecho de que son las personas con menores niveles de renta y educación las que más se abstienen; por lo que —además de que los resultados electorales no son representativos de las preferencias existentes en la sociedad— los políticos tienen incentivos para prestar más atención a los que votan. Campañas informativas, guías de voto o incentivos para votar son algunas de las medidas que el libro propone para promocionar la participación electoral entre quienes tienden a la abstención.
Los autores tienen a gala haber hecho un libro propositivo, tanto más en cuanto que defienden la acción del Estado. Así, en el último bloque del volumen proponen la defensa de una medida necesaria como el ingreso mínimo vital (que debe mejorarse, agilizando el proceso, aumentando las cuantías y coordinándolo con las autonomías), la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, internacionalizando el problema; la transformación estructural de la economía, cambiando el horizonte productivo con iniciativas públicas y la vinculación de un Estado emprendedor con la empresa y la sociedad civil; así como la evaluación de las políticas públicas para medir su eficacia.
Concluye el estudio con algunas constataciones y otras propuestas. Constataciones como que, hoy, en España, el 10% más rico posee casi el 60% de la riqueza total, mientras que el 50% más pobre posee menos del 7%. O que «nadie tiene ni la culpa ni el mérito de nacer en una familia u otra, y esta circunstancia fortuita no debería determinar el bienestar de una persona». Con esas premisas los editores del libro sostienen que «es necesario combinar medidas concretas que se puedan aplicar en el espacio de una legislatura al mismo tiempo que luchamos por cambios estructurales e ideológicos».
Así, en el corto plazo de una legislatura, defienden —además de cambiar el enfoque del citado ingreso mínimo vital, pasándolo de una medida contra la pobreza extrema a una que apoye a todas las personas en riesgo de pobreza extrema— una reforma educativa con medidas de discriminación positiva; la implantación de una herencia universal (los jóvenes se encuentran entre los más excluidos de la riqueza nacional y es necesario redistribuirla hacia ellos); una reforma fiscal que modernice nuestro sistema tributario y aumente su capacidad distributiva; y mejorar la disponibilidad de los datos.
Los autores añaden tres recomendaciones —o «llamadas»— a largo plazo, que se pueden resumir en superar el dogma neoliberal: en lo económico, recuperar los principios que guiaron las economías occidentales durante los llamados treinta gloriosos posteriores a la Segunda Guerra Mundial; en lo social, consolidar las comunidades que generaban relaciones fuertes de capital cultural, como los sindicatos y las asociaciones vecinales; en lo ideológico, generar discursos que demuestren que la desigualdad es una decisión esencialmente política y una realidad arbitraria, discursos que promuevan «a través del conflicto —no del consenso— cambios sociales profundos que reviertan la realidad que vivimos hoy».
Es decir, un Estado emprendedor. Recuperar la acción colectiva y el tejido social y combatir el individualismo, sabiendo que «es más fácil mejorar socialmente como parte de un colectivo que tratar de hacerlo de manera individual». La desigualdad es una decisión política, no es natural; «nadie merece poseer millones de veces más riqueza que ningún otro ser humano porque nadie aporta millones de veces más valor a una sociedad que otro miembro».
Imagen de cabecera: © Shutterstock / corlaffra.





