Ludwig von Mises nació en Lemberg (actual Ucrania) en 1881. Filósofo y economista, es uno de los principales representantes de la Escuela Austriaca de Economía. Profesor en la Universidad de Viena, abandonó Europa en 1940 por la persecución nazi. Se asentó en Estados Unidos donde impartió clases en la Universidad de Nueva York, ciudad en la que murió en 1973. Sus obras son una defensa del liberalismo económico frente a la intervención del Estado. Entre las más destacadas se encuentran La Teoría del dinero y del crédito (1912), El socialismo (1922) y La acción humana (1949).
Avance
A Ludwig von Mises (1881-1973) se le conoce, sobre todo y con total merecimiento, por ser uno de los fundadores y principales teóricos de la escuela económica austriaca. No menos importantes, aunque quizás sí algo más desconocidas, son sus relevantes contribuciones a las ciencias sociales, en especial la sociología y la historia. El segundo libro de Mises, Nación, estado y economía (publicado en 1919 bajo el título Nation, Staat, und Wirtschaft, aún sigue editándose), no solo aborda cuestiones económicas, sino también los demás aspectos mencionados. Mises escribió el libro en el funesto periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, si bien fue otra publicación contemporánea, la célebre Las consecuencias económicas de la paz, de John Mayard Keynes, la que más destacó en su momento. Según las propias palabras de Mises, el propósito de su obra era ofrecer «consideraciones sobre la crisis de alcance mundial en que nos encontramos y […] aportaciones al conocimiento de la situación política contemporánea». Si bien para la sensibilidad del siglo XXI algunas de estas consideraciones pueden resultar caducas, o incluso ingenuas, la intención de Mises era tratar de hallar algún sentido tanto a la destrucción causada por la guerra como a las fuerzas que la habían desatado. Tenía la impresión, tan agorera como acertada, de que esas mismas fuerzas iban a poner en jaque el pensamiento liberal en los siguientes años, lo que dificultaría enormemente la recuperación de la paz y la prosperidad en Europa, si es que llegaban a lograrse algún día. A lo largo de su análisis, planteó por primera vez algunos de los temas que volvería a recuperar con más detalle en sus escritos posteriores.
Artículo
En el prólogo, Mises reconoce que las secciones de su libro no parecen guardar más que una tibia conexión entre ellas. En mi opinión, no obstante, esta concesión a la autocrítica es del todo infundada. Lo que vincula las secciones del libro, sus «consideraciones» en torno a los motivos que llevaron a la guerra, y a la situación durante la posguerra, es la profunda devoción que todas ellas destilan por las ideas del liberalismo clásico. Según Mises, la guerra surgió como consecuencia de la incapacidad de los países europeos, sobre todo de Alemania, de establecer un orden liberal sólido, por lo que la única esperanza de recuperación del continente en general, y de Alemania en particular, residiría en resucitar y reinstaurar esos mismos ideales, detallados con claridad en sus páginas: libre competencia, libertad de movimiento para la población, democracia constitucional y libertad individual. La adhesión a estos principios desencadenaría una imparable propagación de la paz y la prosperidad por los distintos territorios. Quien esté versado en la obra de Mises reconocerá de inmediato estos argumentos, pues serán recurrentes a lo largo de su subsiguiente producción.
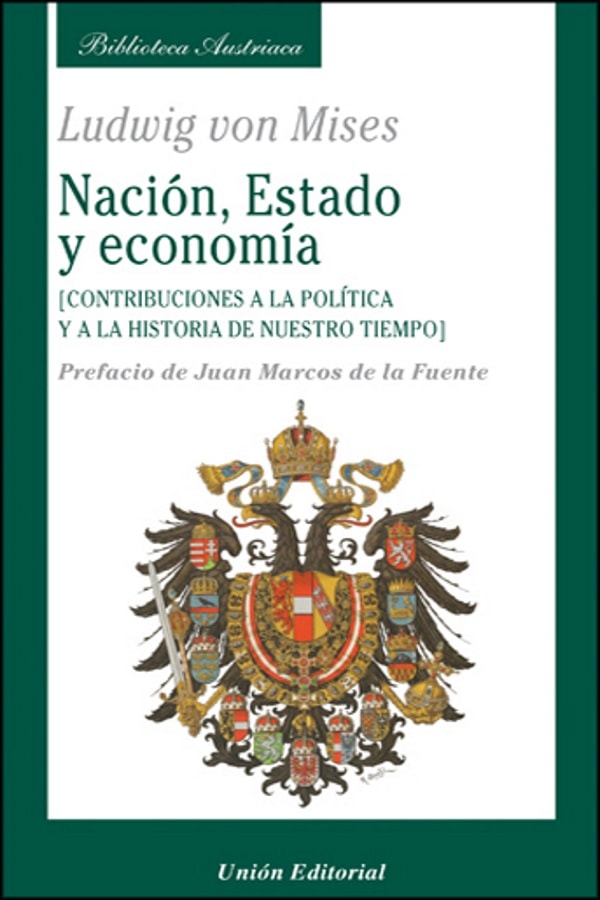
Un estudio pionero del nacionalismo
Buena parte del volumen del libro lo ocupa un detallado estudio del fenómeno de la identidad nacional y el nacionalismo. Si bien, desde una perspectiva actual, el peso que estos conceptos tuvieron en el estallido del conflicto puede parecer evidente, en el albor del siglo XX el estudio de las naciones y los nacionalismos se encontraba dando aún sus primeros pasos, por lo que el trabajo de Mises supone una importante contribución a la historiografía de lo que ahora conocemos como Estudios sobre Nacionalismo e Identidades Nacionales. Mises ofrece una distinción entre tipos de nacionalismo que antecede a lo que propondría su contemporáneo y compatriota centroeuropeo, el gran historiador del nacionalismo Hans Kohn (1891-1971), con términos específicos como nacionalismo «liberal» e «imperialista militante». Como su propio nombre indica, el nacionalismo liberal es perfectamente compatible con el liberalismo. De hecho, como ideología que ensalza las virtudes y soberanía de la nación o de los pueblos frente al absolutismo tiránico de reyes y príncipes, está íntimamente relacionada con el tipo de democracia constitucional que para Mises debe ser la base de todo el proyecto liberal.
Otra importante porción del libro se dedica a narrar el fracaso del nacionalismo liberal en Alemania, partiendo de la derrota de los revolucionarios liberales en 1848, para continuar con el establecimiento del Imperio alemán bajo supremacía prusiana en 1871. Según la versión de Mises, el embrión nacionalista liberal del 48 se desplomó ante imperialismo militante del káiser Guillermo. Resulta aquí interesante la apología que realiza de la autodeterminación, un tema que retomará en Liberalismo (1927). Por sorprendente que parezca viniendo de un leal súbdito de la monarquía Habsburgo y veterano de la Gran Guerra, Mises reconoce que los pueblos deben tener la libertad de emanciparse de un país y conformar un estado propio. Esta prédica, no obstante, parte de la suposición de que el nuevo estado en cuestión adoptaría los principios liberales, no estatistas, en cuestión económica y política. De hecho, predice que la democracia mayoritaria, por sí misma, no bastaría para resolver el problema de las minorías presentes en los recién creados estados políglotas y multinacionales de Europa central y oriental: «Ciertamente, el conflicto entre las nacionalidades por la conquista de la hegemonía estatal no podrá desaparecer jamás completamente de los territorios de lengua mixta, pero perderá su virulencia en la medida en que se limiten las funciones del Estado y se amplíen en cambio las libertades del individuo. Quien quiera la paz entre los pueblos debe combatir el estatismo».
Economía de guerra
A pesar de su detallado examen histórico-sociológico del nacionalismo y su papel en el estallido de la guerra, la mayor parte del libro lo ocupan capítulos dedicados a la economía de guerra, a su relación con el socialismo y a la amenaza que este supone para la recuperación en la posguerra. Merece particular atención el tratamiento que Mises da al denominado «socialismo de guerra», o Kriegsozialismus, que se desarrolló en Alemania durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial, y del que terminaron por adoptar distintas versiones todos los países implicados. Aunque se presentara con la aparente intención de optimizar las finanzas durante el conflicto, Mises arguye que las leyes de la economía no dejan de funcionar por el hecho de encontrarse en tiempo de guerra, y proclama «la superioridad sin excepciones del modo de producción basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libre competencia entre los productores». Mises también aprovecha su exposición del socialismo de guerra para recordar el carácter estatista e intrínsecamente violento de los cimientos del socialismo en general, un tema en el que profundiza en El socialismo (1922). Este fue un argumento de crucial importancia en su tiempo, dado lo extendido de la creencia de que el socialismo ofrecía una alternativa pacífica a la destrucción y la violencia que se desató en 1914, presuntamente desatada por el sistema económico liberal.
Otro aspecto destacado de su tratamiento de la economía de guerra es el debate que plantea en torno a la inflación. En esta sección del libro, nos encontramos con muchas de las mismas advertencias acerca de los peligros de la inflación que serán frecuentes en sus posteriores escritos. En este caso, señala que «la inflación es un indispensable instrumento ideal del militarismo». Es decir, que la inflación no es únicamente un mecanismo de financiación para la guerra, sino también una forma de ocultarle a la opinión pública el auténtico coste del conflicto.
Mises concluye el libro con una breve sección en la que reflexiona sobre el futuro de la Europa de posguerra. Destaca los tremendos desafíos a los que el continente y el conjunto del planeta se enfrentan, con particular hincapié en Europa central, y sobre todo en Alemania. Con profética precisión, advierte del espíritu vengativo que estaría tomando fuerza en la mentalidad teutona, y afirma que únicamente mediante una política liberal que fomente la paz, la libre competencia y la democracia constitucional podría Alemania tener alguna oportunidad de superar la destrucción de la guerra y las duras condiciones impuestas por el Tratado de Versalles.
Mirando al futuro
Mises publicó Nación, estado y economía hace poco más de cien años. Es una obra de su tiempo (el periodo inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial) y de su lugar (Europa central), por lo que, según creo, es lícito preguntarse qué es lo que podemos extraer ahora de ella.
Este libro es, ante todo y sobre todo, una recopilación de consideraciones en torno a sucesos de actualidad. Como ya se señaló, así es como el propio Mises la describe. Sin embargo, no se tratan de meras impresiones aleatorias, sino que están vinculadas por dos anhelos parejos: por un lado, el deseo de comprender por qué estalló la guerra, y por otro, el de asegurarse de que nada parecido pueda volver a suceder. En el primer caso, Mises argumenta que la guerra fue posible por culpa del ascenso de lo que él denomina «nacionalismo imperialista militante», que reemplazó al sereno «nacionalismo liberal». Este se caracterizaba por sus políticas exteriores pacíficas y por su sistema democrático constitucional, pero estaba estrechamente ligado a políticas económicas liberales como la libre competencia, la libre migración, el mantenimiento de una moneda fuerte y la propiedad privada. Según la versión de Mises, la guerra surgió del debilitamiento del orden liberal y su reemplazo por el nacionalismo imperialista violento, tras lo cual, la propia guerra terminó de destruir el pretérito orden socioeconómico liberal para sustituirlo por un nacionalismo belicista y por políticas socioeconómicas estatales. En otras palabras, el fin del orden liberal internacional fue a la vez causa y resultado de la Gran Guerra. Con un marco aclaratorio como este, quedan patentes los medios más obvios de evitar que otra guerra igual (o incluso peor) pueda volver a ocurrir: resucitar el antiguo orden liberal en alguna de sus versiones. Mises parecía creerlo factible, aunque también extremadamente difícil.
¿Hasta qué punto se hicieron realidad sus predicciones y advertencias? Resultó tener razón en cuanto a que la incapacidad de regresar al nacionalismo liberal, con sus políticas socioeconómicas y su democracia constitucional, unida al deseo alemán de venganza ante las humillantes condiciones del Tratado de Versalles, darían lugar a otra guerra aún más horrible y destructiva apenas veinte años después de la publicación del libro. Igualmente acertó en que el socialismo, encarnado en la Revolución rusa y en el consiguiente establecimiento oficial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922 (posterior, por tanto, a la publicación) se transformaría en un sistema imperialista y asesino. Si bien se han hecho algunos esfuerzos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial por regresar a la era de las políticas económicas liberales, en especial al libre movimiento de capital, bienes, servicios y población, y aunque el tipo de nacionalismo militante que caracterizó en gran medida el inicio del siglo XX ha llegado prácticamente a disiparse, da la impresión de que nos estemos adentrando en una nueva era en la que la clase de orden liberal clásico que Mises consideró como único cimiento posible para un mundo próspero y pacífico esté de nuevo en peligro. Las advertencias presentes en Nación, estado y economía todavía pueden sernos de utilidad.
Este texto fue publicado por Peter Mentzel el 27 de enero de 2025 en Law & Liberty y puede consultarse aquí. Lo reproducimos en Nueva Revista con la autorización expresa de Law & Liberty, a quien se lo agradecemos. Traducción del inglés al español de Patricia Losa Pedrero.
La fotografía que reproducimos al comienzo del artículo fue tomada por Max Pohly alrededor de 1916 y en ella se ven ocho soldados alemanes intentando sacar un obús del barro. La imagen se conserva en The Image Centre, dentro de la Black Star Collection y es del domino público. Se puede consultar aquí en Wikimedia Commons.





