Mauro Guillén. Economista y sociólogo. Decano de la Cambridge Judge Business School y miembro del Queen’s College de la Universidad de Cambridge. Anteriormente impartió la docencia en la Sloan School del MIT y en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.
Avance
El aumento de la población mayor de edad —debido al alargamiento de la esperanza de vida—, así como las nuevas tecnologías están transformando la economía y el trabajo. Al vivir más tiempo, los mayores de 60 años se están reinventando y conviviendo, con distintas generaciones a la vez, tanto en los centros de formación como en el mundo laboral. Esta mezcla da origen a los perennials, personas de todas las edades con capacidad de adaptarse en un mundo disruptivo. A partir de ahora, será moneda corriente cambiar de trabajo e incluso de profesión varias veces a lo largo de la vida. Queda así cuestionado el obsoleto esquema que asocia infancia con juego, juventud con educación, madurez con trabajo y vejez con jubilación, implantado en el mundo con el sistema de pensiones, ideado por Bismarck, y la escolarización obligatoria.
Los cambios demográficos y la incorporación de la mujer al mundo laboral obligan a repensar ese modelo. La revolución multigeneracional resolvería algunos de los problemas que conlleva, como los costes humanos, sociales y económicos de la jubilación. Las nuevas tecnologías permiten tanto la formación permanente a lo largo de todas las edades, como que los mayores puedan continuar trabajando.
Artículo
Ser viejo ya no es lo que era, indica Mauro Guillén en el arranque de su ensayo. Víctor Hugo se pasó casi la mitad de su vida siendo oficialmente anciano, teniendo en cuenta el concepto que en el siglo XIX se tenía de la senectud. Porque uno era viejo a partir de los 50, y el escritor vivió hasta los 83. Los cincuentones y sesentones eran demasiado mayores para trabajar y su salud solía estar para pocos trotes debido entre, otros factores, a las duras condiciones de vida y al escaso desarrollo de las medicinas preventiva y geriátrica.
Siglo y medio después, han cambiado las definiciones de viejo y joven, gracias a que la esperanza de vida se ha alargado hasta transformar las mentalidades, la economía y la cultura del trabajo. En 1900, la esperanza de vida de los norteamericanos era de 46 años; en 2022, de 78; y para 2040, llegará a los 83. Y no solo se va a vivir más años, sino también con relativa actividad, al disfrutar de una salud comparativamente mejor que los ancianos del pasado.
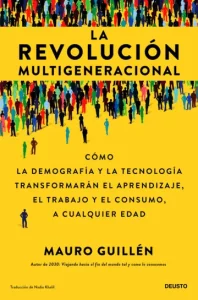
Esto tiene dos consecuencias de calado, indica el autor. La primera es que, al disponer de una prórroga de 25 años de media (y no tener ahorros suficientes para una jubilación tan larga), muchos sesentones optarán por volver a estudiar o a trabajar, siquiera sea de forma parcial. Es decir, se reinventarán, y con ello, transformarán el concepto de jubilación. La segunda es que habrá cada vez más generaciones conviviendo juntas en el mundo laboral. Ya es un hecho en empresas de diversos países de Occidente donde trabajan, codo con codo, los baby-boomers, la generación X, los millennials y la generación Z.
La revolución de los perennials
Todo esto es el inicio de lo que Mauro Guillén llama la revolución multigeneracional, una revolución que «potencia la diversidad y valora (y aprovecha) las contribuciones de cada segmento de edad», al tiempo que «proporciona una posible salida a la crisis del sistema de pensiones». Cita el autor, a modo de ejemplo, el caso de BMW, una de las empresas más innovadoras, y no solo en la ingeniería automovilística, sino también en su cultura laboral. En sus plantas y secciones, rediseñadas al efecto, se pueden encontrar hasta cinco generaciones de personas colaborando y aportando sus habilidades y perspectivas únicas. Resultado: mayor satisfacción laboral y aumento de la productividad.
Los protagonistas de esa revolución son los llamados perennials, término acuñado por la emprendedora Gina Pell, para referirse a «personas de todas las edades, categorías y clases que van más allá de los estereotipos y se relacionan entre sí y con el mundo que los rodea». No se trata de una nueva generación, como los boomers o los millennials, sino una mezcla de todas ellas. O más exactamente, una superación de ese modelo.
El rasgo que los diferencia de las generaciones convencionales es «su capacidad de adaptarse al cambio». En lugar de un trabajo como solía ocurrir hasta ahora, los perennials van a tener, a lo largo de la vida, «varios trabajos, varias profesiones e incluso varias carreras, reinventándose cada vez», como apunta el vicerrector de aprendizaje online de la Universidad de Illinois. Y es que el aprendizaje en la era posindustrial debe ser «un proceso permanente», según vaticinaba en los años 70 el gurú del management Peter Drucker.
Adiós al modelo de las cuatro estaciones
Esta revolución rompe el modelo secuencial de las etapas vitales, que separa estrictamente grupos de edad homogéneos y asocia infancia con juego, juventud con educación, madurez con trabajo y vejez con jubilación (y consumo). Lo que Guillén llama «las cuatro estaciones».
Bismarck sentó las bases de ese esquema cuando, a finales del siglo XIX, implantó en Alemania el primer plan estatal de pensiones por jubilación, a partir de los setenta años. Paralelamente, se generalizó la escolarización obligatoria, ya que las empresas de la Segunda Revolución Industrial requerían operarios que supieran leer y escribir.
Pero tan rígida estructura, diseñada para otra época y otras circunstancias, ha quedado obsoleta, debido al aumento de la esperanza de vida y a los cambios tecnológicos. Aunque hace más de cien años la antropóloga Margaret Mead ya apuntaba: «Es falso y cruelmente arbitrario situar todo el juego y la formación en la infancia, todo el trabajo en la madurez y todos los remordimientos en la vejez».
La revolución multigeneracional solucionaría o paliaría muchos de los problemas que ha ocasionado el modelo de las cuatro estaciones. Por ejemplo, la marginación de la mujer, toda vez que el esquema secuencial se diseñó por y para los hombres y solo a estos beneficia. Cuando, en las últimas décadas, la mujer ha accedido al mundo laboral, se ha encontrado con que este penaliza su anhelo de ser madre, enfrentándola al dilema: trabajo o familia. No es solución optar por la segunda, porque entraña pérdida de oportunidades; pero enfocarse en el trabajo y posponer la decisión de tener hijos contribuye a la caída de la natalidad y a agravar el problema de las pensiones. Dado que la expectativa de vida es mayor en la mujer que en el varón, aquella «ganaría más que los hombres si la sociedad implementara puestos de trabajo multi-generacionales en donde los ascensos fueran igual de probables a los 50 que a los 30 años», apunta el autor.
¿Viviré más de lo que durarán mis ahorros?
Tampoco está saliendo bien parado el jubilado con el modelo de las cuatro estaciones. En este sentido, la jubilación está sobrevalorada, «la hemos puesto en un pedestal y la hemos consagrado como un derecho constitucional», apunta Eric Brotman, pero conlleva serios problemas. El social o humano, por ejemplo: pérdida de independencia, declive cognitivo, deterioro de la salud y riesgo de aislamiento y soledad. Y el económico: el aumento de la esperanza de vida se puede convertir en una trampa: la preocupación número uno, según una encuesta sobre jubilación en EE.UU., es esta: ¿Viviré más de lo que durarán mis ahorros? Por no hablar de la herencia envenenada que para las siguientes generaciones supone sostener un sistema de pensiones ruinoso.
Jubilarse tenía sentido antes, cuando se vivía menos y la mayor parte de los trabajos eran manuales y requerían un gran esfuerzo físico. Pero si actualmente «la gente quiere trabajar y nos hace falta que trabaje, ¿por qué la mandamos a su casa a los 65 años?», se pregunta Guillén.
De hecho, el crecimiento del empleo total en EE.UU. entre 2000 y 2020 se debió al aumento de la ocupación de personas de 60 años o más, según el Banco de la Reserva Federal de St. Louis. Y el 40 por ciento de todos los jubilados y hasta el 53 por ciento de los que se jubilan por anticipado vuelven a trabajar, en cometidos menos absorbentes o a tiempo parcial, fundamentalmente en el sector servicios. Además del teletrabajo en general, está creciendo el microtrabajo (gig work), una fórmula de ocupación freelance basada en la tecnología, a la que cada vez recurren más los jubilados.
Con todo ello, salen ganando los sexagenarios, pero también las empresas, al contar con «un nuevo tipo de fuerza experimentada y capacitada», y con menores costes sociales.
Consumidores sin edad
La aparición de los perennials está rompiendo otro modelo anquilosado: el mercado del consumo. En toda la segunda mitad del siglo XX, marcada en Occidente por el baby-boom, el marketing estaba orientado al segmento de los jóvenes, en sentido amplio (20-40 años), un nicho numéricamente alto, de clase media y con poder adquisitivo. El criterio en los lanzamientos de productos y servicios era saber si entusiasmaba o no a ese segmento. Pero en las últimas décadas, el centro de gravedad del consumo se ha desplazado hacia arriba en la tabla de edad: para 2030, el 40 por ciento del crecimiento del gasto de consumidores corresponderá a los mayores de 60, por las mismas razones que antes se centró en los jóvenes: serán muchos y tendrán poder adquisitivo. Y con las mejoras de la salud, estarán en buena forma durante más tiempo.
Ahora mismo el marketing ha dado un paso más. El secreto no es otro que ampliar el segmento hasta los llamados «consumidores sin edad» —que ya no se ajustan a las etiquetas de viejo y joven—. Han sido pioneras las marcas de belleza, como L’Oreal, conscientes del potencial de la demanda perennial, con el eslogan «Las mujeres son hermosas en cada etapa de la vida», según apunta la revista publicitaria Campaign. El reto para las empresas será atender las necesidades y preferencias no solo de dos o tres generaciones, sino de siete u ocho diferentes. Nadie lo hubiera dicho hace unos años, pero una de las tendencias más innovadoras en YouTube o TikTok es el auge de influencers de más de 50 años (boomers y generación X), conocidos como los grantfluencers (de grantparents, ‘abuelos’ en inglés, e influencers).
Los analfabetos del siglo XXI
Si para Napoleón «la geografía es el destino» —según el dicho que se le atribuye—, para Mauro Guillén el destino lo marcan la demografía y la tecnología. Al menos el destino del siglo XXI. En el último capítulo, Hacia una sociedad posgeneracional de perennials, pone el ejemplo del japonés Yuichiro Miura, que en 2013 coronó por tercera el Everest, con 80 años, tras haber superado cuatro cirugías de corazón y una fractura de pelvis. Proeza que hubiera sido imposible sin los avances médicos y sin un formato multigeneracional. Porque Miura llegó a la cima con un equipo formado por un jefe de escalada de 50 años, un hijo de 43, un cámara de 30, trece sherpas de 26 a 44… Y con una mentalidad perennial que desafiaba «la sabiduría convencional sobre la edad».
En esta revolución juega un papel clave el sector educativo. Si lo que afianzó el modelo secuencial de las cuatro estaciones fue la escolarización —diseñado previamente por el empleo asalariado y los planes de pensiones—, lo que puede contribuir a forjar la actitud perennial desde la infancia es la revolución del aprendizaje. Ya no estudiamos para llenar el depósito de conocimiento y que nos dure para todo el viaje, sino que nos formamos a lo largo de nuestra vida para reinventarnos cada vez y adaptarnos a las cambiantes circunstancias de un mundo disruptivo. «Los analfabetos del siglo XXI no serán quienes no sepan leer y escribir, sino quienes no puedan aprender, desaprender y reaprender», advirtió el sociólogo Alvin Toffler, autor del famoso ensayo La tercera ola.
De hecho, los formatos online y la educación permanente ya están propiciando que se solapen la edad del aprendizaje con la del trabajo y con la de la jubilación. Y las nuevas tecnologías están borrando las fronteras del edadismo. Además de los certificados tradicionales de las universidades, «el mundo de la empresa cada vez valora más la formación alternativa o los nuevos sistemas de acreditación de habilidades y competencias».
Todo ello requiere un cambio de mentalidad no solo de los particulares sino también de las empresas y los poderes públicos que, en muchos casos, siguen anclados en el modelo secuencial de las cuatro estaciones. Guillén cree, no obstante, que la tendencia es imparable, y que sus ventajas sociales y económicas superan los costes, como lo demuestran los datos y testimonios que aporta el ensayo.
Imagen de encabezamiento: Detalle de «Las tres edades del hombre», óleo sobre tabla de Giorgione, c. 1510. Galería Pitti, Florencia. CC Wikimedia Commons.





