Luis Landero (Alburquerque, 1948). Novelista y articulista español. Licenciado en filología hispánica por la Universidad Complutense, ha enseñado literatura en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y fue profesor invitado en la Universidad de Yale. Se dio a conocer con Juegos de la edad tardía (1989, Premio de la Crítica y Premio Nacional de Narrativa 1990), a la que siguieron obras como El mágico aprendiz (1999); El guitarrista (2002); Hoy, Júpiter (2007) y Lluvia fina (2019).
Avance
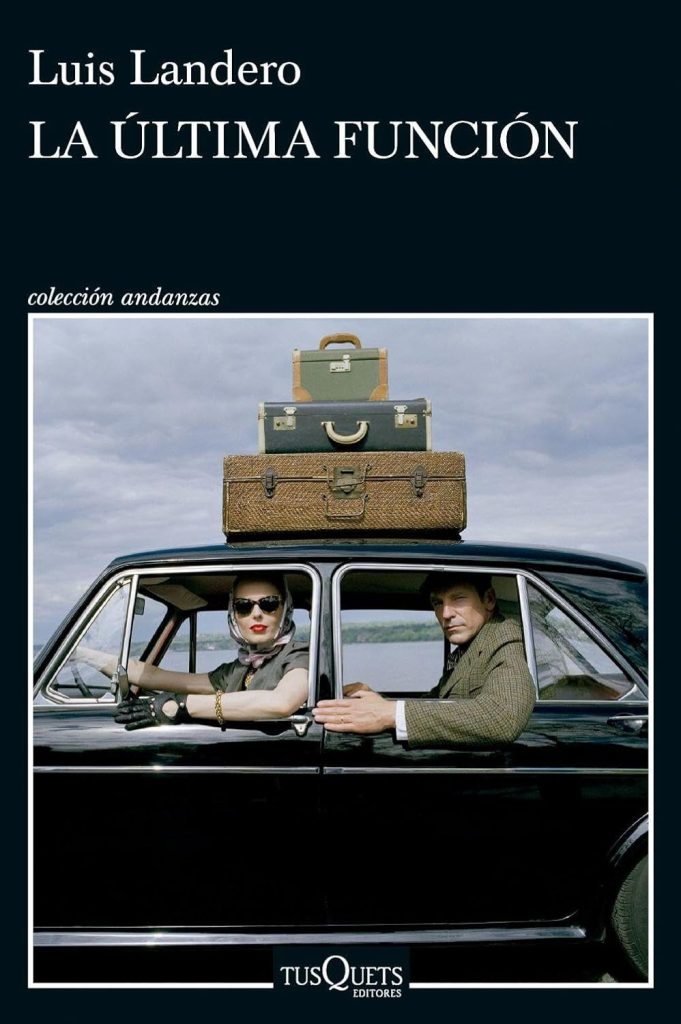
El más reciente libro del escritor español Luis Landero trata temas que no han sido ajenos a su obra: el arte como consuelo de la mediocridad de lo cotidiano, las segundas oportunidades, el amor como salida de la monotonía. En este caso, nos encontramos en 1994, en lo que queda de un pueblo de la sierra madrileña, cuyas mejores épocas ya quedaron en el pasado. La trama gira alrededor de dos historias paralelas: el regreso de Tito Gil, una de las glorias del pueblo al que ya desde niño se vaticinaba un brillante porvenir artístico; y la de Paula, una mujer atrapada en una vida anodina y agotadora. En un giro inesperado de la novela —nos adelanta en esta reseña Juan Carlos Laviana— estas dos historias se entrecruzan, cuando Paula se convierte en la actriz principal de la producción teatral que Tito prepara en el pueblo. Todo el pueblo se transforma en el escenario de la función, y en ella se materializa la esperanza de que el pueblo recupere el esplendor que alguna vez tuvo.
Artículo
En su última novela, Luis Landero vuelve a sus orígenes. Vuelve a los mismos temas que ya trataba hace 36 años en su fulgurante debut con Juegos de la edad tardía (1989). Temas que, por otra parte, nunca abandonó en las diez novelas que ha publicado entre medias de una y otra. Si hay alguien al que se pueda aplicar eso de que el buen escritor escribe siempre el mismo libro ese es Landero.
En La última función (Tusquets Editorial), aparecen el arte, la cultura y el amor como vías de absolución de las vidas vulgares. Aparecen el destino y las segundas oportunidades como esperanza a la que agarrarse cuando la vida quiere encadenarnos a la asfixiante rutina de lo cotidiano, a una sucesión de días iguales, monótonos, indistinguibles entre sí más allá de en el calendario. Aparece el amor cuando este sentimiento lo habíamos relegado a la nostalgia de un pasado cada vez más difuminado y ya nos creíamos incapaces de amar.
La última historia de Landero comienza la noche de un domingo de enero de 1994 en un mortecino bar de la localidad de San Albín. Estamos en lo que queda de un pueblo de la sierra pobre madrileña que conoció épocas mejores. La abulia en que unos viejos consumen las horas del día festivo se ve interrumpida por la presencia de un hombre que parece un forastero, al que inmediatamente reconocen por la potencia de una voz única e inconfundible.
Se trata de Tito Gil, una de las glorias del pueblo, al que ya desde niño, por su prodigiosa forma de expresarse —más que hablar, declama—, se vaticinaba un brillante porvenir artístico. Ese afán se vio truncado por la vida que sus progenitores le habían asignado como heredero de la gestoría familiar. Tras una vida artística clandestina, solo la muerte de su padre le permitirá dar rienda suelta a su verdadera vocación. Según las noticias que llegaron, al parecer, había triunfado en la capital gracias a su portentosa voz, recitando a los grandes poetas y, de forma muy especial, a García Lorca.
En paralelo, Landero nos cuenta la historia de Paula, una mujer atrapada en una vida anodina y gris. Una mujer con todas sus horas ocupadas en correr de aquí para allá, de casa al tren, del tren al trabajo y vuelta a un hogar anodino y frustrante. Día tras día, sin más tiempo para soñar que alguna rendija por la que se cuela la insatisfacción de su insistencia. Por ella asoman viejas aspiraciones que hoy parecen ridículas e inalcanzables con el paso de los años y el peso de la rutina. Los sueños tan dispares —de estudiar Bellas Artes a ejercer de veterinaria o periodista—, que dan fe de su confusión.
Presa del agotamiento, cae rendida en el tren cercanías que la devuelve de la gran ciudad a su casa. Inconsciente en su ensoñación, pasa de largo su estación. Al fin, se despierta alarmada ante un paisaje que desconoce. Desciende en un solitario apeadero, donde será rescatada por el otro único pasajero que se ha apeado en aquel inhóspito paraje. La conduce en moto a través de la niebla por sinuosos caminos hacia un destino que le es desconocido. Mejor no seguir ahora con la historia de Paula, ya que restaríamos la sorpresa en un momento crucial de la trama. Digamos, eso sí, que lo que hasta ahora eran dos historias paralelas se convierten aquí en una sola, en un giro inesperado de la novela.
El resurgir de un pueblo
Mientras, en el pueblo, los vecinos animan a Tito Gil a que haga una exhibición de sus aclamadas virtudes artísticas. Y para ello, ¿qué mejor que rememorar la puesta en escena de la leyenda medieval del Milagro y Apoteosis de la Santa Niña Rosalba, que tradicionalmente se había representado desde tiempos inmemoriales hasta que fue cayendo en el olvido? En la memoria de los mayores, aún permanece la remota ocasión en que Tito había participado en una de aquellas escenificaciones cuando era niño.
El pequeño proyecto, surgido al calor de una conversación de bar, va tomando empaque en manos de Tito Gil, que ve la oportunidad de poner en práctica todo su potencial artístico. Convierte lo que era una pequeña ceremonia de recitar un cuento tradicional en un gran espectáculo sin precedentes. Aquí vuelve a reaparecer Paula, que, por un bendito capricho del destino, acaba convirtiéndose en la actriz principal y la inseparable compañera de Tito.
Todo el pueblo se transforma en el escenario de la función, que va recorriendo plazas y lugares emblemáticos. Se levanta un enorme castillo de cartón piedra que preside imponente la representación. Todos los vecinos se transmutan en actores, con papeles más o menos principales según sus habilidades.
Estamos ante un espectáculo que atrae a multitudes no ya solo de los alrededores, sino incluso de la capital. Acuden televisiones y periodistas de todos los medios. El pueblo recupera su antiguo esplendor. Los vecinos incluso fantasean con restaurar San Albín en los mapas de las guías como destino turístico de primer orden. Ya se imaginan una villa próspera, con casas rurales, restaurantes, atracciones culturales, una economía boyante gracias al turismo y la gentrificación. La resurrección de un villorrio caído en las fauces de la España vacía. El final de la historia no será tan halagüeño, pero el sueño, aunque solo sea por un día, está cumplido.
La vida como obra de teatro
La última función es un homenaje de Landero al teatro, como arte total en el que caben todas las artes. Además, la representación dramática le sirve como excusa para hablar, por elevación, de la existencia de todos nosotros, del gran teatro que es el mundo. «La vida es una obra de teatro desordenada, sin papeles clave —en palabras del propio novelista—. Un guirigay donde todos gritan y nadie se entiende con nadie. Una representación de locos en la que los ciudadanos somos espectadores y víctimas».
La extraordinaria calidad narrativa de Landero convierte la lectura en un placer casi místico, en una experiencia de disfrute y gozo con las palabras, a las que su escritura confiere un papel mágico. «Yo me enamoro de las palabras», confiesa el autor. El jurado del Premio Nacional de la Letras razonaba así la concesión del galardón al literato extremeño en 2022, «por ser un extraordinario narrador, creador de numerosas ficciones con personajes y atmósferas de gran expresividad y excelente escritura, recuperando la tradición cervantina con dominio del humor y la ironía e incorporando con brillantez el papel de la imaginación». La explicación no puede ser más precisa. Sirve tanto para definir La última función como para premiar el conjunto de la obra de Luis Landero, que conforma un corpus único.
Foto de cabecera: Luis Landero. Cortesía de Tusquets Editores © Iván Giménez.





