Steve E. Koonin. (Nueva York, 1951) Físico teórico. Exdirector del Centro de Ciencia Urbana y Progreso de la Universidad de Nueva York. De 2009 a 2011, fue subsecretario de Ciencia del Departamento de Energía en la administración Obama. Autor de El clima, no toda la culpa es nuestra.
Avance
El autor parte del hecho cierto de que el planeta se está calentando como consecuencia de la influencia del hombre, pero matiza que esta última es relativa y denuncia el alarmismo climático, propiciada por los medios, que ya domina la agenda política. De la observación empírica del clima —aclara— no se puede concluir que, necesariamente, vayamos «directos a la perdición a menos que reformemos nuestros hábitos». Tras un estudio que hizo en la Sociedad Estatal de Física, Koonin sacó la conclusión de que la ciencia no tiene capacidad para hacer proyecciones válidas de cómo cambiará el clima en las próximas décadas, y del efecto que la acción del hombre tendrá en él. Lo que ocurre es que los comunicados de prensa y los resúmenes oficiales de los gobiernos o de Naciones Unidas distorsionan los resultados de los informes originales, cuyos datos suelen resultar ininteligibles para el profano. Koonin apela a su maestro, el premio Nobel de Física Richard Feynman, y reclama rigor a la hora de divulgar la ciencia, para lo cual es indispensable contextualizar los hechos.
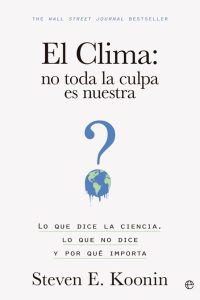
Su libro El clima, no toda la culpa es nuestra expone las verdades acreditadas por la literatura científica en torno al clima y también sus dudas y propone algunas medidas factibles para afrontar el problema. Recomienda, reducciones de emisiones «fáciles», como detener las fugas de metano; gasificar el carbón en lugar de quemarlo; apostar por motores de bajo consumo de gasolina y por los coches híbridos y eléctricos; e investigar y desarrollar tecnologías de baja emisión de carbono. Desaconseja, en cambio, «la descarbonización urgente y forzosa», mediante tasas o regulación del sector, puesto que «el impacto de la influencia humana en el clima es demasiado incierto frente a la envergadura de los cambios para cumplir el objetivo de eliminar las emisiones netas globales». Alega que los países pobres necesitan cada vez más cantidad de energía fiable y asequible, y que la universalización de las energías renovables o de la fisión es demasiado cara o poco fiable, o ambas cosas.
Artículo
T odos deberíamos saber lo que dice «La Ciencia». Así, con mayúsculas. «La Ciencia», nos cuentan, es incuestionable. ¿Cuántas veces lo han oído?
Los seres humanos ya hemos deteriorado el clima de la Tierra. Las temperaturas suben, el nivel del mar se eleva, el hielo se derrite. Olas de calor, borrascas, sequías, inundaciones e incendios forestales azotan el mundo cada vez con más saña. La causa de todo ello son las emisiones de gases de efecto invernadero y, si no se eliminan rápidamente mediante cambios radicales en la sociedad y sus sistemas energéticos, «La Ciencia» dice que la Tierra está condenada a desaparecer.
Vale, pero… no exactamente. Es verdad que el planeta se está calentando y que el ser humano ejerce sobre él una influencia de calentamiento. Y, aun así, cambiando un poco las palabras de un personaje del clásico del cine de ciencia ficción La princesa prometida, no creo que «La Ciencia» diga lo que ustedes creen que dice.
Por ejemplo, en la literatura científica y en los informes oficiales donde se resume y evalúa el estado actual de la ciencia del clima se dice claramente que en Estados Unidos no hay más olas de calor ahora que en 1900 y que las temperaturas máximas en Estados Unidos no han subido durante los últimos 50 años. Cuando señalo esto, casi nadie me cree. Hay quien abre mucho la boca para coger aire, otros se ponen como una furia.
Y seguramente estos hechos sobre el clima no son los únicos que nunca habían oído antes. He aquí otros tres que probablemente también les sorprendan; los he extraído directamente de investigaciones publicadas recientemente o de las últimas evaluaciones de la ciencia del clima difundidas por el Gobierno de EE.UU. y la ONU:
—el ser humano no ha ejercido un impacto perceptible en los huracanes durante el último siglo;
—la capa de hielo de Groenlandia no está disminuyendo a más velocidad que hace 80 años;
—el impacto económico del cambio climático causado por el hombre será mínimo al menos hasta que acabe el siglo.
¿Por qué nunca habían oído nada de esto? ¿Cómo es que no cuadra con el relato —ya casi un mensaje viralizado— de que hemos deteriorado el clima y vamos directos a la perdición a menos que reformemos nuestros hábitos?
Esta desconexión debe mucho al antiquísimo juego del teléfono averiado. En este caso, el mensaje se origina en la literatura científica, de donde pasa a los informes de evaluación y sus resúmenes antes de llegar, por último, a los medios de comunicación. Es un juego que propicia mucho la confusión, tanto accidental como intencionada, porque en él la información va pasando por sucesivos filtros antes de adoptar finalmente la forma en que es presentada a sus diversos públicos. Para casi todo el mundo, lo que sabe del clima procede casi exclusivamente de los medios; muy poca gente se lee los resúmenes de evaluaciones, y menos los propios informes y artículos de investigación. Y es natural: sus datos y análisis son casi ininteligibles si uno no es un experto, y su redacción tampoco es precisamente amena. El resultado es que la mayoría de la gente no se aclara del todo con este asunto.
Pero, por favor, que nadie se sienta mal. La opinión pública no es la única que está mal informada de lo que la ciencia dice sobre el clima: también los políticos tienen que basarse en una información que, antes de llegarles, ya ha pasado por varios rodillos. Y puesto que tampoco ellos suelen ser científicos — como no lo son otros actores de la política climática en los sectores público y privado—, corresponde a quienes sí lo son garantizar que quienes deciden políticas cruciales sin ser expertos puedan hacerse una idea fiel y exacta, completa y transparente de lo que se sabe (y lo que no) de los cambios en el clima, una idea no distorsionada por «la agenda política» o «el relato». Por desgracia, desenredar esta madeja no es tan fácil como parece.
Vaya si lo sabré yo, que he trabajado en ello.
Mi trabajo anterior
Mi labor como científico consiste en averiguar hechos sobre cómo funciona el mundo valiéndome de mediciones y observaciones, y después comunicar claramente tanto la emoción del hallazgo como las implicaciones que puede tener el nuevo conocimiento. En mis primeros tiempos, me pareció fascinante trabajar con los modelos informáticos de alto rendimiento que utilizábamos para investigar fenómenos muy poco conocidos del núcleo del átomo (estos modelos también son importantes en la investigación de gran parte de la ciencia del clima). Pero a partir de 2004, esas mismas herramientas me sirvieron para investigar otro tema: el clima y sus repercusiones en las tecnologías energéticas. Y a esto me dediqué durante unos diez años, al principio como científico jefe de la compañía petrolera BP [British Petroleum], donde mi cometido era impulsar las energías renovables, y más adelante como subsecretario de Ciencia del Departamento de Energía bajo la Administración de Obama, donde contribuí a dirigir la inversión pública en las áreas de tecnologías energéticas y ciencia del clima. Era un trabajo que me llenaba de satisfacción, estaba ayudando a definir y promover innovaciones encaminadas a la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Esto último, el axioma universal de «la salvación del planeta».
Pero luego llegaron las dudas. A finales de 2013, la Sociedad Estadounidense de Física [APS, American Physical Society], el colegio profesional de físicos del país, me pidió que dirigiera la nueva revisión de su declaración pública sobre el clima. Y así fue como, en enero de 2014, dirigí un panel de discusión científica con un objetivo definido: someter a «prueba de esfuerzo» el estado de la ciencia del clima. En lenguaje corriente, se trataba de analizar, contrastar y sintetizar el conocimiento que la humanidad ha acumulado sobre el pasado, el presente y el futuro del clima de la Tierra.
Seis expertos en clima y seis físicos de primera línea, incluido yo mismo, dedicamos la jornada a examinar en detalle qué es lo que se sabe exactamente del sistema climático y cómo de fiables son las proyecciones que pueden hacerse del clima futuro. A fin de encauzar la discusión, durante los dos meses previos los físicos habíamos elaborado un documento marco basándonos en el informe de evaluación de la ONU que acababa de publicarse.’ En la discusión nos planteamos preguntas concretas y cruciales: ¿En qué aspectos son deficientes los datos o hay hipótesis poco fundamentadas, y qué importancia tiene? ¿Hasta qué punto son fiables los modelos que utilizamos para reproducir el pasado y hacer proyecciones del futuro? A muchos de quienes han leído su transcripción oficial les sorprende la insólita claridad con que el panel sacó a la luz las verdades y las dudas de la ciencia del momento.
Personalmente, yo no salí sorprendido del panel de la Sociedad Estadounidense de Física: salí conmocionado. Para mí fue constatar que la ciencia del clima estaba mucho menos avanzada de lo que yo creía. He aquí lo que descubrí entonces:
—el ser humano ejerce una influencia creciente, aunque pequeña desde el punto de vista de la física, sobre el calentamiento climático. Las deficiencias de los datos climáticos empañan nuestra capacidad para distinguir en qué medida unos cambios naturales de los que sabemos poco han sido (o no) respuestas a la influencia humana;
—los resultados de los numerosos modelos climáticos que se emplean no concuerdan entre sí ni con muchas observaciones de todo tipo, o incluso dicen todo lo contrario. A veces se aplican difusos «criterios de experto» para ajustar los resultados de estos modelos y maquillar sus deficiencias;
—los comunicados de prensa y los resúmenes oficiales del Gobierno y de la ONU no son fiel reflejo de los resultados de los informes originales. En el panel de discusión se llegó a un consenso sobre algunas grandes cuestiones, pero desde luego, no el consenso general que predican los medios de comunicación. A destacados expertos en clima (entre ellos, incluso, algún autor de los informes) les abochorna ver cómo se presentan algunas noticias de ciencia en los medios. Descubrirlo me dejó helado;
—en consecuencia, la capacidad actual de la ciencia no es suficiente para poder hacer proyecciones válidas de cómo cambiará el clima en las próximas décadas, y mucho menos del efecto que nuestras acciones producirán en él.
Como investigador, me pareció que la ciencia estaba defraudando a la sociedad al no decir claramente toda la verdad. Como ciudadano, me preocupaba la manipulación de la opinión pública y el debate político. Por estas razones, me decidí a denunciarlo públicamente, y empecé con un texto de 2.000 palabras que en septiembre de aquel año The Wall Street Journal publicó como su Artículo del Sábado. Esbozaba en él algunas de las dudas de la ciencia del clima que siguen sin resolverse, advirtiendo que olvidarnos de ellas podría entorpecer el progreso en el conocimiento de los cambios en el clima e impedirnos responder a ellos adecuadamente.
Ese artículo recibió miles de comentarios en internet, la inmensa mayoría de apoyo; pero mi franqueza al hablar del estado de la ciencia del clima no fue tan bien acogida, en cambio, por la comunidad científica. El catedrático de Ciencias de la Tierra de una universidad de prestigio me dijo en privado: «Coincido en casi todo lo que dices, pero no me atrevo a decirlo en público».
Numerosos colegas, y algunos de ellos también amigos míos desde décadas atrás, se enfadaron mucho conmigo por exponer los problemas de «La Ciencia» y, como me dijo uno de ellos, «dar munición a los negacionistas». Cualquiera diría que yo, por haber puesto esas dudas en conocimiento público tan lisa y llanamente, había roto sin darme cuenta un código de honor y silencio como la omertá de la mafia italiana o algo parecido.
Los más de seis años de estudio transcurridos desde el panel de discusión de la Sociedad Estadounidense de Física me han dejado consternado, y cada vez más, por el rumbo que está tomando el debate público sobre el clima y la energía. El alarmismo climático ya domina la política estadounidense, sobre todo entre los demócratas —a los que, por otro lado, siempre me he sentido más cercano en cuestiones de política—. En las elecciones primarias a la Presidencia de 2020 vimos a los candidatos competir por ver quién era el más dramático en sus proclamas y todos hablaban, alejándose cada vez más de la ciencia, de «emergencia climática» y «crisis climática».
Durante la campaña electoral, además, surgieron propuestas políticas cada vez más radicales, como el New Deal Verde, que prometía «luchar contra el cambio climático» por medio de la intervención y ayudas del Estado. A nadie le extraña que el clima y la energía sean ahora grandes prioridades para la Administración de Biden, como tampoco sorprenden ni su nombramiento del exsecretario de Estado John Kerry como enviado especial para el Clima ni la propuesta de gastar casi 2 billones de dólares en la lucha contra esta «amenaza a la existencia de la humanidad».
No tengo opiniones fundadas sobre las virtudes fiscales o políticas de propuestas como el New Deal Verde porque soy físico, no economista; pero sé que las políticas deberían basarse en lo que la ciencia dice verdaderamente sobre los cambios en el clima. Tomar decisiones que suponen un gasto de miles de millones de dólares a fin de reducir la influencia humana en el clima es, en el fondo, una cuestión de valores: la tolerancia al riesgo, la equidad intergeneracional y geográfica, y un equilibrio entre el desarrollo económico y el impacto medioambiental con el coste, la disponibilidad y la eficiencia de la energía. Pero estas decisiones deben descansar en la clara distinción entre las verdades acreditadas por la ciencia y sus dudas.
Este libro es un intento de encarrilarnos hacia ese conocimiento. Y lo abordaré de la única manera que sabe hacerlo un científico: con hechos documentados, casi todos extraídos de las evaluaciones oficiales más recientes o de literatura científica de peso, y situando todos ellos en su contexto. Como dijo el político ya fallecido John Lewis —por algo lo llamaban «la conciencia del Congreso»— en su discurso durante el primer proceso de destitución [impeachment] del presidente Trump:
«Cuando uno ve algo que no está bien, que no es justo, que no es ecuánime, tiene la obligación moral de decir algo, de hacer algo».
Richard Feynman fue colega mío en el Caltech [Instituto de Tecnología de California] y uno de los físicos más destacados del siglo XX. Yo fui uno de los muchos aspirantes a físico que solicitaron plaza en el Caltech porque Feynman estaba allí. En el Caltech la integridad científica es un valor de primordial importancia que se inculca a los estudiantes desde su primer día en el campus; por su absoluta honestidad intelectual, Feynman era la prueba viviente para los estudiantes y los demás docentes de todo lo que esta implica en un científico en activo. En la ceremonia de graduación del Caltech de 1974, pronunció su famoso discurso La ciencia del culto de carga. Hablaba del rigor al que debe aspirar el científico para evitar engañarse a sí mismo y a los demás:
En resumen, se trata de aportar la información disponible para que los demás puedan valorar la aportación y no de aportar información para que solo puedan formarse juicios en una u otra dirección. Una buena manera de explicar esta idea es aplicándola a la publicidad. Por ejemplo, anoche oí que el aceite Wesson no deja la comida grasienta. Vale, no es mentira; pero la cuestión de la integridad científica no es solo no decir mentiras, va un paso más allá. Lo que habría que añadir a esa frase publicitaria es que, si los alimentos se fríen a determinada temperatura, ningún aceite los deja grasientos: si no está suficientemente caliente, cualquier aceite los empapará en grasa; también el aceite Wesson. De esta manera comunicamos la relación causa-efecto, ya no la afirmación, que es verdadera; y lo que a nosotros debe ocuparnos es todo el terreno que media entre ambas cosas.
Gran parte de la divulgación de la ciencia del clima sufre el problema del aceite Wesson del que hablaba Feynman: como la intención es persuadir, en lugar de informar, se presenta la información sin su indispensable contexto u omitiendo todo lo que «no concuerda». (Y por casualidad, como con el aceite para cocinar, es ante todo una cuestión de temperatura).
Reflexiones finales
Tenemos que mejorar la ciencia misma, y el primer paso es un debate abierto y serio que vaya más allá de eslóganes y polémicas y donde nadie acuse a nadie de mentir o hacer trampa. Los científicos deben dar la bienvenida al debate, los retos y cualquier ocasión de aclarar algo. En realidad, la verdadera ciencia nunca queda totalmente resuelta: es así como avanza, es su propia sustancia. Se trata de adquirir conocimiento, no de reproducir lo establecido.
También es interesante promover las reducciones de emisiones «fáciles»: ante todo, detener las fugas de metano. Cierto porcentaje del metano se pierde por fugas en los sistemas de producción y distribución de gas natural; es dinero tirado a la basura, y por eso detener fugas está incentivado (ese incentivo mueve más a muchos productores que la preocupación por el clima). También podrían reducirse sin grandes perturbaciones de la marcha de la sociedad las emisiones de los gases de efecto invernadero más recientes, como los CFC [clorofluorocarbonos] y HCF [hidrofluorocarbonos] utilizados en la industria de la refrigeración y sistemas supresores de incendios (aunque, por desgracia, el impacto sobre la influencia humana sería igual de pequeño).
También al alcance de nuestra mano hay medidas de eficiencia rentable que llevan a la reducción de emisiones, sobre todo cuando traen consigo más ventajas. Por ejemplo, las centrales de carbón avanzadas donde se gasifica directamente el carbón en vez de quemarlo, además reducen la contaminación local y aumentan la eficiencia. Y en la automoción, los motores de bajo consumo de gasolina y el paso a los coches híbridos y eléctricos reducirán la contaminación local, tanto química como acústica, y mejorarán la seguridad energética al reducir la dependencia del volátil mercado mundial del petróleo.
Un tercer paso «fácil» para reducir emisiones es proseguir con la investigación y el desarrollo de tecnologías de baja emisión de carbono. Coste y fiabilidad de suministro son los principales criterios que determinarán la viabilidad de las nuevas tecnologías; el foco debería ponerse en los avances que superen esas trabas. Áreas de investigación prometedoras son los pequeños reactores de fisión modulares, las tecnologías solares perfeccionadas y, a largo plazo, la fusión nuclear, y también el almacenamiento a bajo coste de cantidades masivas de electricidad en la red. Una estrategia que beneficiaría a todos sería desarrollar e implantar tecnologías de uso final más rentables y eficientes en toda la cadena, de los sistemas de ventilación de edificios a los electrodomésticos, como ha sucedido con las tecnologías de la iluminación en las últimas décadas. Especialmente prometedores en este terreno son los sistemas de inteligencia aplicados al transporte (para indicar las rutas más eficientes durante un viaje o mejorar el seguimiento y control del rendimiento del motor) y al mantenimiento de edificios (para bajar la calefacción o la refrigeración de estancias desocupadas).
Asimismo, hay que hablar abiertamente del papel que debería desempeñar el gobierno en estos esfuerzos (cuánto invertir en I+D, cómo y cuánto promover el uso de una nueva tecnología). Una de mis funciones en el Departamento de Energía fue iniciar este diálogo entre el Congreso, el poder ejecutivo y el sector privado; espero que el diálogo se retome pronto. Por lo menos en Estados Unidos, el papel del gobierno en la transformación del sistema energético lleva décadas siendo objeto de enfrentamientos políticos.
Inconvenientes de la descarbonización forzosa
Soy menos optimista con la descarbonización «forzosa y urgente», ya sea por medio de una tasa al carbono o de la regulación. El impacto de la influencia humana en el clima es demasiado incierto (y muy probablemente demasiado pequeño) frente a la desalentadora envergadura de los cambios que habría que introducir para cumplir el objetivo de eliminar las emisiones netas globales en, un suponer, 2075. Y lo que yo creo es que los muchos e indudables inconvenientes de la mitigación son mayores que sus difusos beneficios: los países pobres del mundo necesitan cada vez más cantidad de energía fiable y asequible, y la universalización de las energías renovables o de la fisión es actualmente demasiado cara o poco fiable, o ambas cosas.
Yo me esperaría a que la ciencia sea menos cuestionable —es decir, a que se conozca mejor la respuesta del clima a la influencia humana o, en su defecto, a que se llegue a un acuerdo sobre sus cifras o a que las tecnologías de cero emisiones sean más viables— antes de acometer un programa de gravámenes o regulaciones con la idea de eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero o capturar y almacenar cantidades masivas de dióxido de carbono de la atmósfera.
Creo que los obstáculos sociales y técnicos para reducir las emisiones de CO2 hacen probable que la influencia humana sobre el clima no llegue a estabilizarse en este siglo, y mucho menos que se reduzca. Por supuesto, si los efectos de esta influencia se hacen más patentes y graves que hasta ahora, el balance de costes y beneficios podría cambiar, y la sociedad cambiaría consecuentemente. Pero me sorprendería que algo así ocurriera dentro de poco.
Otro paso prudente sería investigar estrategias de adaptación con más ahínco. La adaptación puede ser eficaz. El ser humano vive hoy en climas que comprenden desde los trópicos hasta el Ártico tras haberse adaptado a una larga sucesión de cambios climáticos; por ejemplo, la relativamente reciente Pequeña Edad de Hielo de hace unos 400 años. Para que la adaptación sea eficaz, habría que combinar proyecciones regionales del cambio climático convincentes con un marco que evalúe los costes y beneficios de cada estrategia.
Como hemos visto, estamos muy lejos de disponer de ninguna de las dos cosas; por eso la mejor estrategia es promover el desarrollo económico y la fortaleza de las instituciones de los países en desarollo para mejorar su capacidad de adaptación (y muchas otras cualidades).
Por último, si se produjera un deterioro significativo del clima mundial, fuera cual fuera la causa, a la humanidad le convendría saber si la intervención deliberada en el sistema climático (geoingeniería) es una estrategia factible. Por eso creo que sería prudente iniciar un programa de investigación sobre opciones de geoingeniería como las que he comentado en el capítulo anterior. El primer paso de ese programa sería la monitorización intensiva del sistema terrestre; que también valdría, ya lo he señalado antes, para adquirir más conocimientos sobre el sistema climático.
Dejar atrás «La Ciencia» y volver a la ciencia
Lo que creo que deberíamos hacer, en definitiva, es empezar por restituir la integridad a la comunicación de la ciencia, solo así podrá servir de base para las decisiones colectivas sobre clima y energía.
Hay que dejar atrás «La Ciencia» y volver a la ciencia. Y después dar los pasos que con más probabilidad redunden en beneficio de la sociedad, cualquiera que sea el futuro de nuestro planeta. Como dijo el presidente Biden en su discurso de investidura, «debemos rechazar la cultura en la que los hechos mismos se manipulan, e incluso se inventan».
Versión abreviada de la introducción (con extractos de las págs. 11-19) y de las reflexiones finales (con extractos de las págs. 314-319) del libro El clima, no toda la culpa es nuestra, de Steve E. Koonin. Nueva Revista la publica con autorización y por gentileza de la editorial La Esfera de los Libros.
Foto: Incendio en el Bosque Nacional Umatilla (Oregón, EE.UU.). El archivo de Wikimedia Commons se puede consultar aquí.





