Thomas Sowell. Economista y teórico social estadounidense, uno de los mayores azotes del pensamiento de lo «políticamente correcto». Trabajó durante décadas en la Administración, la academia y la empresa, hasta ingresar en 1980 en la Hoover Institution de la Universidad de Stanford, de la que es catedrático. En 2002 recibió la Medalla Nacional de Humanidades, concedida por el presidente de los Estados Unidos. Es autor de numerosos libros traducidos a más de doce idiomas.
Avance
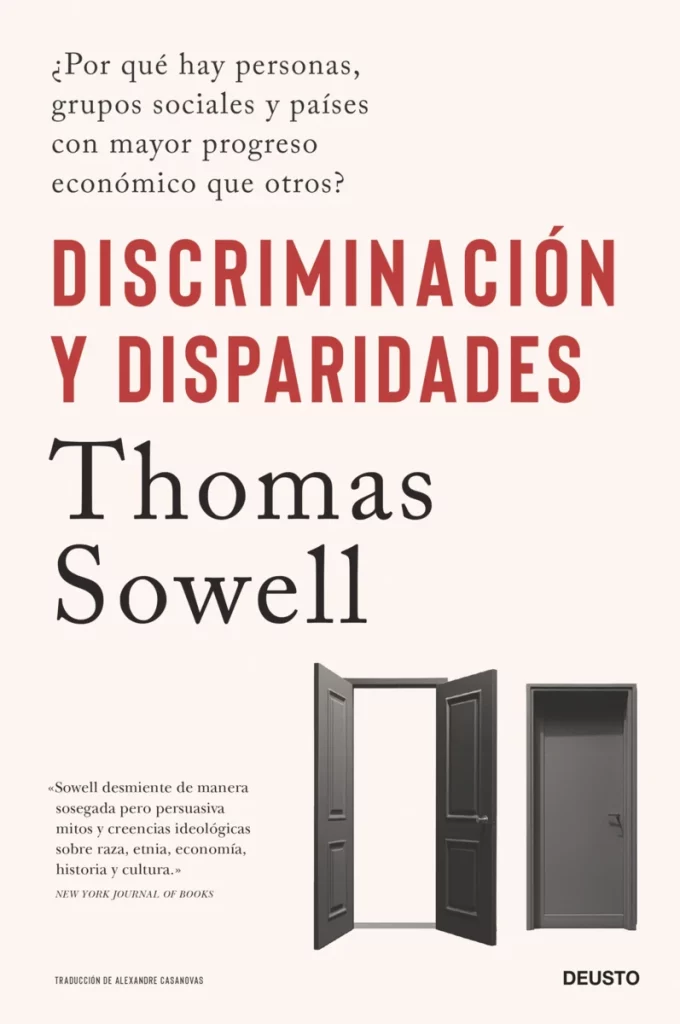
Existe una creencia bastante generalizada que dice que desigualdad equivale necesariamente a discriminación. Thomas Sowell no está de acuerdo y piensa que el grado en que esta falsa suposición impulsa los debates modernos sobre la injusticia merece una refutación clara. Este libro es esa refutación. Discriminación y disparidades está repleto de datos que cuestionan la interpretación de las desigualdades como resultado de injusticias de uno u otro tipo. La principal lección del libro, como subraya el reseñista Neil Shenvi desde su blog, es que «la realidad es compleja, que no hay soluciones mágicas y que no debemos dejar que nuestras políticas se rijan por la ideología, sino por los datos. Son conclusiones que deberían suscribir personas de todas las tendencias políticas».
Entramos en detalles mediante algunos ejemplos. La geografía tiene algo que decir en esto de la desigualdad al margen de lo humano: los pueblos costeros de todo el mundo tienden a ser más prósperos que los de interior. Más factores curiosos e intrigantes: los primogénitos en las familias parecen tener más éxito. Sowell se pregunta: «Si no hay igualdad de resultados entre las personas nacidas de los mismos padres y criadas bajo el mismo techo, ¿por qué habría de esperarse ―o suponerse― la igualdad de resultados cuando las condiciones no son tan comparables?».
Cuando pone la lupa sobre el concepto de discriminación, el autor distingue entre tres tipos: una, el significado habitual, es tratar negativamente a las personas basándose en animosidades arbitrarias. Otra, cercana a la imparcialidad, sería la de establecer diferencias en las cualidades de las personas, juzgando a cada una de ellas como individuo, independientemente del grupo al que pertenezca. La que Sowell identifica como la más «turbia» sería aquella que juzga a los individuos por el todo, el grupo al que pertenecen, a pesar de no tener animosidad o aversión contra este. Pone un ejemplo: un empresario, en proceso de contratación, quiere excluir a los delincuentes sexuales. Dado que los hombres cometen más delitos sexuales que las mujeres, apuesta por ellas. ¿Es moral ese comportamiento? Aparte del dilema que genera esta especie de discriminación estadística, este comportamiento tiene implicaciones políticas reales. Estas también se tratan apoyándose en ejemplos.
El autor de la reseña constata también defectos en la obra. Cierta tendenciosidad ―«a menudo extrae conclusiones en favor de posturas económicas conservadoras que parecen injustificadas ateniéndose a la evidencia»― y tratamiento escaso de la literatura académica que aborda algún capítulo específico tocado en el libro.
Artículo
A
pesar de mi interés por la raza y las injusticias y desigualdades relacionadas con ella, había pospuesto la lectura de los trabajos del Dr. Thomas Sowell, un reputado economista del Instituto Hoover de la Universidad de Stanford que ha escrito extensamente sobre estas cuestiones. Mis dudas se debían al conocido conservadurismo de Sowell (que yo comparto). Como quiero centrarme en las cuestiones ideológicas, filosóficas y teológicas que están en la base de las cuestiones sobre raza y justicia, evito abordar cuestiones empíricas que podrían interpretarse como partidistas. Sin embargo, las cuestiones empíricas son cruciales para entender la política, así que finalmente decidí dar el paso y analizar la obra más reciente de Sowell, Discrimination and Disparities (Discriminación y disparidades, traducida al español por Alexandre Casanovas López y publicada por Deusto). Ha merecido la pena.
El argumento central del libro de Sowell es la suposición de que «las disparidades estadísticas en los resultados socioeconómicos implican o bien un trato sesgado a los menos afortunados o bien deficiencias genéticas en los menos afortunados». Sowell pretende demostrar que esta «falacia invencible»1 es falsa. En realidad, las disparidades estadísticas pueden deberse a un gran número de causas, entre las que se incluye la discriminación, pero sin limitarse a esta.
En el capítulo 1, Sowell señala que las disparidades drásticas no solo son comunes, sino esperables. Por ejemplo, Sowell señala que las diferencias geográficas producirán disparidades enormes al margen de cualquier intervención humana: «Los pueblos costeros de todo el mundo han tendido a ser más prósperos y avanzados que los pueblos de la misma raza que viven más hacia el interior, mientras que los pueblos que viven en los valles de los ríos han tendido a ser más prósperos y avanzados que los pueblos que habitan en colinas y montañas aisladas de todo el mundo… Se ha descubierto que las áreas situadas cerca del mar y en las zonas templadas tienen el 8% de la superficie terrestre habitada del mundo, el 23% de la población mundial y el 53% del Producto Interior Bruto mundial».
Sowell enumera otros factores, como los costes de transporte y el clima/suelo, que también afectan a la prosperidad de las distintas sociedades independientemente de cualquier forma de prejuicio o discriminación. Se calcula que la hambruna irlandesa de la patata mató a un millón de irlandeses y desplazó a dos millones más. Sin embargo, esta devastación no fue causada por la degradación de la cultura irlandesa o por la inferioridad inherente del pueblo irlandés (me expongo totalmente: ¡Soy en parte irlandés!), sino por un hongo que floreció en Irlanda y no en Estados Unidos. Del mismo modo, «en la segunda mitad del siglo XX, siendo los judíos menos del uno por ciento de la población mundial, recibieron el 22 por ciento de los premios Nobel de química, el 32 por ciento de medicina y el 32 por ciento de física». Estos ejemplos y muchos otros demuestran que las diferencias entre sociedades y grupos de personas no indican necesariamente que esté ocurriendo algo nefasto.
Aún más intrigantes resultaron las sorprendentes y dramáticas diferencias que existen en nuestra cultura actual en función de factores que rara vez son tomados en cuenta. Especialmente interesante fue la influencia del orden de nacimiento: «Un estudio de los finalistas de la Beca Nacional al Mérito… descubrió que, entre los finalistas de familias con cinco hijos, el primogénito era el finalista con más frecuencia que los otros cuatro hermanos juntos». Sowell se pregunta: «Si no hay igualdad de resultados entre las personas nacidas de los mismos padres y criadas bajo el mismo techo, ¿por qué habría de esperarse ―o suponerse― la igualdad de resultados cuando las condiciones no son tan comparables?».
Discriminación y dilemas morales
Del mismo modo, aunque Sowell reconoce que la «discriminación» puede producir desigualdades, nos pide que seamos más precisos en nuestro lenguaje: ¿qué entendemos exactamente por «discriminación»?
El autor distingue tres tipos diferentes de discriminación: IA, IB y II. La discriminación II es como definimos normalmente la «discriminación»: «tratar negativamente a las personas, basándose en aversiones o animosidades arbitrarias». Por otro lado, Sowell señala que discriminamos de formas totalmente razonables y necesarias cuando «discernimos diferencias en las cualidades de las personas y las cosas, y [elegimos] en consecuencia… juzgando a cada persona como individuo, independientemente del grupo al que pertenezca». Este tipo de «discriminación», a la que Sowell se refiere como discriminación IA, es simplemente el tipo de imparcialidad que la Biblia ordena (Lev. 19:15, Deut. 25:13-16). Por último, Sowell identifica la más turbia, la discriminación IB: cuando «los individuos [son] juzgados por pruebas empíricas sobre el grupo del que forman parte [a pesar de no tener] animosidad o aversión contra grupos particulares».
Antes de apresurarnos a condenar la discriminación IB como inmoral, deberíamos reconocer que la practicamos a diario de forma rutinaria y casi inevitable. Por ejemplo, si una mujer camina por la calle de noche y ve acercarse a una figura, puede cruzar al otro lado si se trata de un hombre, pero no si es una mujer. ¿Es inmoral su acción, ya que evalúa el peligro en función del sexo de la persona y no de su carácter individual? ¿La culpamos por tomar una decisión basada en la creencia estereotipada, pero acertada, de que los hombres son más violentos que las mujeres?
O imaginemos a un empresario tomando una decisión de contratación. El empresario puede querer excluir a los delincuentes sexuales y, dado que los hombres cometen delitos sexuales aproximadamente diez veces más que las mujeres, podría discriminar a los hombres prefiriendo contratar a mujeres. ¿Es moral el comportamiento del empresario? ¿Y si el empresario dirige una guardería o una residencia de ancianos? ¿En qué momento su responsabilidad de proteger a sus clientes pesa más que su responsabilidad de tratar a los solicitantes únicamente como individuos?
Este tipo de enigma moral tiene implicaciones políticas reales. Por ejemplo, las leyes conocidas como ban the box, que prohíben a los posibles empleadores preguntar a los solicitantes si tienen antecedentes penales, se aprobaron con buenas intenciones, para dar a los exreclusos una oportunidad de empleo. Sin embargo, varios estudios han demostrado que provocan un aumento de la discriminación racial. ¿Por qué? Estos estudios sugieren que cuando se impide legalmente a los empleadores preguntar sobre los antecedentes penales de un solicitante, discriminan a los negros por el deseo de evitar contratar a los excarcelados, que son desproporcionadamente negros. Por el contrario, cuando se permite la comprobación de antecedentes, la discriminación racial disminuye. Independientemente de cómo nos sintamos moralmente respecto a esta «discriminación estadística», las implicaciones políticas son claras, incluso si son contrarias a la lógica: si queremos reducir la discriminación racial, debemos permitir que los empresarios realicen comprobaciones de antecedentes penales.
El uso del libre mercado para desalentar la discriminación es otro de los temas del libro. Sowell señala que la tristemente célebre sentencia del Tribunal Supremo en el caso Plessy contra Ferguson2, que legalizó la segregación al apoyar leyes que prohibían a los negros viajar en vagones para blancos, surgió «de la cooperación de los ferrocarriles con Homer Plessy, que desafiaba estas leyes de segregación racial». «Al igual que las empresas municipales de transporte, las direcciones responsables de los ferrocarriles del Sur se opusieron a las leyes de segregación racial» porque se dieron cuenta de que la creación de vagones segregados reduciría sus beneficios. Del mismo modo, a pesar de las leyes del apartheid en Sudáfrica y de la gran animadversión racial, «los empresarios sudafricanos blancos de sectores competitivos contrataban a menudo a más negros de los que tenían permitido… Las leyes del apartheid también prohibían que los no blancos vivieran en determinadas zonas… Sin embargo, muchos no blancos vivían de hecho en estas zonas exclusivas para blancos… Había al menos una zona exclusiva para blancos en Sudáfrica en la que los no blancos eran mayoría entre los residentes.» Sowell comenta secamente: «Aunque los racistas, por definición, prefieren su propia raza a otras razas, los racistas individuales ―como otras personas― tienden a preferirse a sí mismos por encima de todo».
Algunas críticas
Aunque el libro está lleno de observaciones sugerentes como estas, también tiene algunos defectos.
En primer lugar, Sowell a menudo extrae conclusiones en favor de posturas económicas conservadoras que parecen injustificadas ateniéndose a la evidencia. Sowell es extremadamente escéptico sobre la capacidad de las intervenciones gubernamentales para aliviar los problemas sociales y señala numerosas ocasiones en las que dichas intervenciones no han logrado sus objetivos o han empeorado la situación. Sin embargo, debemos ser tan cuidadosos de no adoptar una postura dogmática antiintervención como de no adoptar una postura dogmática prointervención. En ambos casos, un compromiso a priori con un enfoque concreto excluirá una consideración cuidadosa de las pruebas.
Una segunda cuestión relacionada es que, aunque Sowell reconoce que varias formas de discriminación (IA, IB y II) pueden producir disparidades, no dedica tiempo a tratar de determinar sus aportaciones respectivas. Por ejemplo, Sowell reconoce que las disparidades raciales en la contratación pueden provenir de diversas fuentes: un porcentaje menor de negros que reúnen las cualificaciones relevantes para el puesto (discriminación IA), discriminación estadística contra los negros debido a la preocupación por los antecedentes penales (discriminación IB), o animadversión racial (discriminación II). Pero, ¿qué importancia tiene cada uno de estos factores? ¿Es una división del 90%-5%-5%? ¿O 30%-40%-30%? ¿O 10%-20%-70%? En su justa y accesible reseña del libro, la profesora Jennifer Doleac señala que Sowell interactúa muy poco con la literatura académica que aborda esta cuestión, crucial para los responsables políticos.
Datos mejor que ideología
Dicho esto, no creo que la observación de Doleac desvirtúe la tesis principal de Sowell: desigualdad no equivale necesariamente a discriminación. El grado en que esta falsa suposición impulsa los debates modernos sobre la injusticia merece una refutación clara, incluso al margen de la determinación de la aportación relativa de los diversos factores causales. En su obra Stamped from the Beginning (Marcados desde el principio), el autor de best-sellers Ibram X. Kendi escribe que «la discriminación racial es la única causa de las desigualdades raciales en este país y en el mundo en general». A través de innumerables ejemplos, Sowell demuestra que esta afirmación es falsa. No está motivada por un análisis cuidadoso, sino por una visión social particular, que Sowell considera particularmente perniciosa y peligrosa porque identifica erróneamente la causa de las desigualdades y luego prescribe soluciones que probablemente no ayuden y ―en opinión de Sowell― muy probablemente perjudiquen.
Disparidades y discriminación está repleto de estadísticas, datos y análisis históricos que cuestionan la interpretación «ortodoxa» de las desigualdades como resultado de injusticias de uno u otro tipo. La principal lección del libro de Sowell es que la realidad es compleja, que no hay soluciones mágicas y que no debemos dejar que nuestras políticas se rijan por la ideología, sino por los datos. Son conclusiones que deberían suscribir personas de todas las tendencias políticas.
1 Sobre este asunto le preguntaron al autor en entrevista en Washington Examiner y contestó: «Creo que [la falacia] es invencible principalmente porque la gente quiere creerla y, por tanto, no busca ninguna prueba que pueda ir en sentido contrario. La gente que aporta pruebas que apuntan en otra dirección simplemente es demonizada en lugar de ser escuchada».
2 El caso Plessy contra Ferguson (1896) es una decisión legal en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos por la que se decidió mantener la constitucionalidad de la segregación racial incluso en lugares públicos (en especial en redes ferroviarias) bajo la doctrina «Separados pero iguales». Permaneció en las leyes estadounidenses hasta su impugnación en 1954.
Este texto, que apareció originariamente en el blog de Neil Shenvi, www.shenviapologetics.com, se publica ahora traducido para los lectores de Nueva Revista con permiso expreso de su autor. El artículo original se puede consultar aquí.
La imagen que ilustra este texto es un diseño de Freepik con licencia gratuita. Se puede consultar aquí.





