Máriam Martínez-Bascuñán. Politóloga, profesora de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid y columnista.
En España se discute mucho, pero se discute mal. Somos un país muy aficionado al desgarro de los cuadros de Goya y siempre acabamos ahondando en ese abismo existente entre el mundo que habitamos y el que tenemos la responsabilidad de construir desde la palabra pública. La polarización que vivimos no nos ha situado muy lejos de las líneas rojas que nos ofrecían un límite y un marco para hablar entre nosotros. Poco a poco los consensos se han ido rompiendo de forma que ya no pueden solidificarse en acuerdos básicos o permear en nuestra cultura democrática. Y, sin embargo, hay verdades a las que solo accedemos a través de la discusión. Hay un mundo común del que curiosamente solo somos conscientes cuando lo observamos desde distintas perspectivas. Los trabajos que se presentan en este número tienen ese objetivo: mantener y fortalecer, desde la discrepancia, ese mundo común.
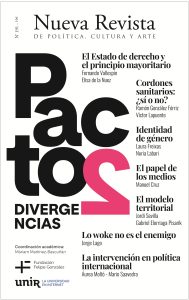
Lo hemos hecho desde el convencimiento de que la formación de nuestra opinión es un proceso que solo es posible dentro de una pluralidad de perspectivas que miran al mismo objeto. La pensadora Hannah Arendt nos enseña que en esa conversación incesante, «los griegos descubrieron que nuestro mundo común se ve siempre desde un número infinito de posiciones diferentes, a las que corresponden los más diversos puntos de vista»1. Esto es lo que nos orienta sobre el sentido de lo real, la toma de conciencia de que el mismo objeto se aparece ante otros, aunque lo haga de diferente manera. Al mismo tiempo, al tener una conversación dando por sentado que hay una realidad compartida es más fácil que podamos experimentar y hablar desde el sentido común. Por eso, si leen atentamente cada uno de los textos que tienen ante ustedes se darán cuenta de eso, de algo tan básico como que existe una conversación, un debate, un intercambio de perspectivas desde el respeto y el reconocimiento de la otra persona. A su vez también verán que puede haber diferencias insalvables, pero lo más importante es que existe un consenso sobre las normas que deben regir una discusión en términos de razonabilidad y del ánimo de llegar a acuerdos.
En nuestro país hemos visto cómo a veces solo es posible afirmar ciertas cosas si se salta fuera, deliberadamente, de la comunidad de comprensión. Hay demasiada gente interesada en romper más que en restaurar el mundo común, en reforzar la burbuja en la que ciertas afirmaciones resultan coherentes porque se hacen desde una epistemología tribal, esto es, desde aquella en la que cada tribu tiene su criterio de verdad inmune a los criterios de verdad de otras tribus. En ese momento se pierde eso que Richard Rorty llamaba «el poder de conversar y tolerar, de considerar las posturas de otra gente»2. La posibilidad del enfrentamiento razonado cede con demasiada facilidad a una sucesión de monólogos yuxtapuestos que vacían de toda sustancia la palabra pública. Esto ha sucedido con frecuencia durante los últimos años, especialmente con los temas que se seleccionaron para dar vida a este número donde se trata de discrepar, sí, para demostrar que el problema que acecha nuestro espacio público no es la discrepancia, sino la pérdida de ese mundo común donde los hechos dejan de ser el ancla que sostiene cualquier conversación y el sentido común deja de orientar la percepción que tenemos de esa realidad compartida. Este número tiene como objetivo poner de manifiesto que es ahí donde debemos poner el foco, en el entendimiento democrático de lo que es la discrepancia como práctica pública de formación de la opinión y el juicio político.
Esto ha faltado en las discusiones sobre la organización territorial del Estado, probablemente uno de los temas más divisivos en nuestro país, que han despertado desde llamadas a la insumisión hasta la denuncia de la quiebra moral, cuando no legal de nuestro orden constitucional. Los textos de Gabriel Elorriaga Pisarik y de Jordi Sevilla son el ejemplo de que hay mucho que hablar sobre ello y se puede hacer sin retóricas infalibles como la de la humillación o la de la fosilización de bloques. Mientras Elorriaga ha optado por una posición más crítica, Jordi Sevilla parte casi de los mismos planteamientos que aquel para hacer algunas propuestas interesantes que avancen en esa federalización de España.
En ambos, sin embargo, el proyecto político es el de la federalización. Ambos parecen ser plenamente conscientes de que el actual Estado español de las autonomías es el resultado desigual de opciones previstas e imprevistas diseñadas por el constituyente en 1978, a veces contradictorias, pero siempre como un punto de partida y avance en el que no hemos dejado de caminar en diversos intentos de «ensayo y error». Esos intentos han tensionado lo que Fernando Vallespín llama acertadamente «el centauro democrático», las dos dimensiones de una democracia que sea digna de tal nombre: la parte liberal y la que afecta al principio mayoritario, ahora puestas en una tensión dramática que está dañando seriamente el núcleo normativo de nuestra democracia. El filibusterismo de algunas instituciones del Estado, la tensión de los procedimientos institucionales, el bloqueo de órganos constitucionales o la propia ley de amnistía aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez al inicio de la legislatura son cuestiones complejas que oscilan en esa dialéctica: Estado de derecho frente a principio mayoritario, y que al mismo tiempo nos han señalado importantes crisis de fondo, como también afirma Elisa de la Nuez en este bloque que comparte con Fernando Vallespín.
A su vez esa tensión se ha mantenido por el juego de alianzas parlamentarias que nos ha llevado a otro interesante debate sobre los cordones sanitarios en el que participan dos analistas, Víctor Lapuente y Ramón González Férriz, sacando a la luz preguntas y verdades incómodas. ¿Es democrático hacerlos? Pero, sobre todo, ¿es efectivo? ¿Tiene sentido negarse a hablar con los extremistas? ¿Son todos los extremistas equiparables? Estas interesantes preguntas son planteadas por Férriz y Lapuente en una apasionante discusión en la que curiosamente se vislumbra una conclusión prometedora: hablar y pactar con extremistas no puede significar que se adopten sus formas y su lenguaje. Es necesario reconstruir un espacio político abandonado hoy, especialmente en nuestra joven democracia, en el que el diálogo y la persuasión venzan al entendimiento de la política como antagonismo y combate. Llevamos mucho tiempo sin proponernos seriamente siquiera convencer al otro o intentar atraerlo hacia nuestro lado.
En ese páramo lleva mucho tiempo el debate feminista y por eso quisimos invitar a dos referentes con posiciones totalmente opuestas no ya sobre lo que debe ser la agenda feminista, sino lo que es el propio feminismo. Laura Freixas y Nuria Labari muestran perfectamente el abismo que separa en estos momentos al movimiento, y lo hemos querido mostrar sin miedo. A su vez, sus textos son un intento de salir de la ola emocional en la que cabalgamos para intentar plantear nuevas preguntas: ¿Queremos seguir en una posición reactiva y alimentar la emocionalidad que caracteriza la era de la posverdad? Pero para eso deberíamos saber distinguir a las posiciones que alimentan la vida democrática dentro del propio feminismo de aquellas que pretenden socavarlo, y sí, el feminismo queer pertenece al feminismo. Voz, igualdad, inclusión y consentimiento son las patas del capital político con el que hoy cuenta el movimiento, aunque en lugar de abordarlas con valentía se hayan reducido al activismo de la tribu y el pánico moral. Labari es crítica con esa posición ventajista en la que parece que preocuparse por algo te vuelve una ciudadana intocable y de cómo la apariencia de protección puede esconder un profundo sentimiento de rechazo hacia lo que debería verse como una ampliación de derechos, en perfecta coherencia con los avances que nuestro feminismo patrio lleva haciendo desde antes incluso de que existiera nuestra democracia. Pero si algo reflejan los textos de Freixas y Labari es que hay nostalgia por un feminismo fuerte y unido, y que las luchas por los derechos de las mujeres, de todas ellas, no pueden entenderse como un juego de suma cero: cuando se amplían derechos, ganamos todas.
A su vez, todo esto está latente en otro debate espejo referido a la situación de la izquierda, dividida hoy entre aquella que se percibe como la auténtica heredera del progresismo ilustrado frente a la que señala que la universalidad solo podrá alcanzarse con la verdadera inclusión y participación de todas las personas en el ámbito público. Esta discusión proyecta el ideal de una justicia basada en lo que tenemos frente a otro que también se interroga por la forma en la que somos tratados, y es reflejada en este número en los textos de Manuel Cruz y Jorge Lago. El primero mantiene una discusión viva sobre algunos problemas que atañen al espacio público y la interacción de los medios de comunicación, mientras que el segundo ha entrado de lleno en las convicciones que la aparición de la llamada agenda woke ha zarandeado en el ámbito progresista. Lo que sí puede apreciarse es que aún estamos lejos de llegar a formular consensos básicos sobre los que comenzar siquiera a discutir, en parte por la balcanización y polarización de nuestro espacio público. Ese fraccionamiento de la realidad es abordada por Manuel Cruz en su texto, pero reverbera en el bloque de política exterior, donde también puede apreciarse de qué forma, incluso en los temas de Estado, existe hoy una feroz división difícil de sortear. En la perspectiva histórica que Áurea Moltó nos ofrece puede apreciarse perfectamente esa evolución y sus líneas de fractura, mientras que el texto de Mario Saavedra nos describe los escollos actuales: Marruecos, Gaza y Gibraltar. Ambos son magníficos textos donde el lector encontrará esa geografía de la discrepancia en nuestra política exterior como una cuestión más que ha entrado en la dinámica polarizadora. Pero de nuevo el objetivo no es otro que el de mostrar que lo que aún puede salvar nuestro mundo común no es otra cosa que poner sobre la mesa las discrepancias para poder hablar sobre ellas. De nuevo, con Arendt, pensamos que con la discusión, «humanizamos aquello que está sucediendo en el mundo y en nosotros mismos por el mero hecho de hablar sobre ello y mientras lo hacemos aprendemos a ser humanos»3. La discusión, la discrepancia, la confrontación de perspectivas en el espacio público es esencial para el mantenimiento de un cultura democrática. Las posiciones inamovibles no solo están vinculadas con el peligro de la inhumanidad sino con el freno de la conversación. Los textos que tiene el lector ante sí son un intento por mantenerla viva, y con ella, aunque sea desde la discrepancia, la posibilidad misma de nuestra vida democrática.
- Hannah Arendt, «El concepto de historia antiguo y moderno», Entre pasado y futuro, Editorial Austral, 2016, p. 84. ↩︎
- Richard Rorty, Truth and Progress, Cambridge University Press, Nueva York, 1999, p. 2. ↩︎
- Hannah Arendt, Hombres en tiempos de oscuridad, Editorial Gedisa, Barcelona, 1990, p. 35. ↩︎
El conocido Duelo a garrotazos de Francisco de Goya (1820-1823), una de las obras incluida en sus Pinturas Negras, ilustra este texto. Se puede contemplar en el Museo del Prado de Madrid. El archivo, con licencia, Creative Commons, esté en Wikimedia y se puede consultar aquí.





