Bernhard Schlink. Jurista y aclamado novelista. Ha tratado la temática policiaca en obras como La justicia de Selb y El engaño de Selb. Su mayor éxito lo alcanzó con El lector, un bestseller internacional traducido a 39 idiomas, que fue llevado al cine y con el que esta novela comparte algunos rasgos.
Avance
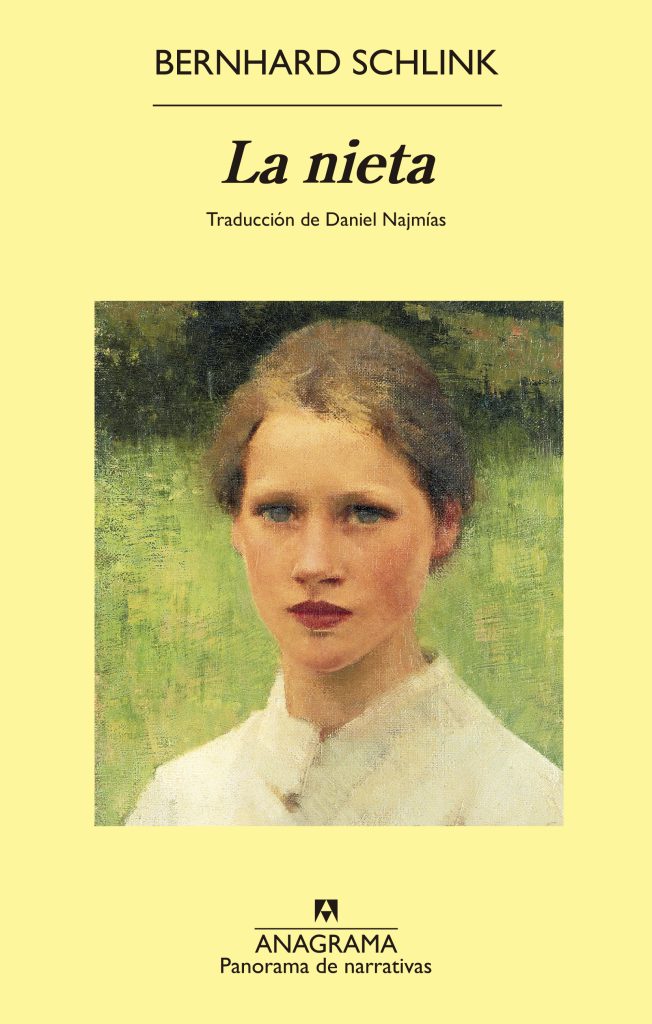
Sin ser una novela de actualidad, sí hay dos asuntos en esta obra de Schlink que conectan con ella. Y están conectados. Uno es la siempre difícil relación entre las dos partes de Alemania y quienes las habitaron. En La nieta lo ejemplifica un matrimonio mixto, compuesto por un hombre del Oeste y una mujer del Este. Parece que van a ser los protagonistas cuando el suicidio de ella introduce un nuevo elemento: unos textos donde Birgit, ese es el nombre de la mujer, explica que tuvo una hija de la que nada sabía Kaspar, el nombre de él, y cuyo recuerdo no logra borrar. Kaspar se pone en marcha y encuentra no solo a la hija, sino a la nieta también, Sigrun, verdadero eje del relato. Las mujeres integran una comunidad rural de extrema derecha cuyas tesis dificultan (o imposibilitan o cortocircuitan) el acercamiento que Kaspar desearía tener. Pese a todo él lo intenta y lleva a un terreno personal, doméstico, el consabido dilema que tantas veces se plantea en un plano general, político, sobre qué hacer o cómo tratar a la extrema derecha.
Artículo
«Vi el programa por casualidad en casa de una amiga, un programa sobre la generación perdida de la RDA, la de los jóvenes que tenían unos 25 años cuando cayó el Muro. En la Alemania unificada, lo que habían estudiado ya no servía para nada, y ellos tampoco tenían valor ni energía para formarse en algo nuevo». Es ficción, unas líneas de la novela La nieta, del jurista y escritor Bernhard Schlink, que hablan de generación perdida y de una brecha, entre el Este y Oeste alemanes, que nunca termina de cerrarse. Eso ya no es ficción y lo corroboran los datos de las últimas elecciones regionales celebradas el pasado otoño en Turingia y Sajonia, donde la extrema derecha obtuvo la primera mayoría, con un 32,8 por ciento de los votos, mientras que en Sajonia se quedó a las puertas con el 30,6 por ciento. Y la expectación es máxima de cara a las próximas elecciones de febrero.
También resaltaba esa brecha The Economist en la reseña de la novela de Schlink: «El abismo de incomprensión entre esta pareja de Ossi y Wessi resonará en los alemanes preocupados por la persistente división este-oeste de su país, como se ha demostrado en las recientes elecciones regionales. Sin embargo, la destreza de Schlink, con una trama ágil y unos personajes muy bien pintados, evita que su relato se vea desbordado por la historia». La mencionada pareja compuesta por una mujer de la Alemania del Este y un hombre del Oeste —a eso se refieren las palabras Ossi y Wessi— comienza protagonizando el libro, pero la figura central aparece en la mitad: «¿Este señor es mi abuelo?», pregunta una adolescente, interviniendo en la conversación que sus padres mantienen en su casa con el desconocido que ha entrado. Antes de explicar cómo se ha llegado hasta allí, un detalle doméstico: una foto de Rudolf Hess preside el aparador de esa casa. Quienes allí viven hablan de este dirigente nazi como de un «mártir por Alemania, mártir por la paz».
El secreto de Birgit
Al igual que en la exitosa obra El lector, Schlink repite el esquema y convierte en protagonistas a una pareja y al gran secreto que vive entre ellos. Todo comienza con el suicidio de ella, Birgit, y la consternación de él, Kaspar. Pero este sentimiento está a punto de volverse rencor cuando descubre, gracias a las cartas de una editorial con quien su mujer andaba en tratos, que Birgit guardaba escritos de los que nada había dicho a su marido. Este podía penar, rabiar y maldecir, pero podía seguir amándola con sus secretos también, por entero, como nunca había hecho: «Aunque había muerto, seguía allí; pero, si él dejaba de creer en ella y empezaba a sentir rencor, Birgit volvería a morir y estaría muerta para siempre».
Bajo el título de Un Dios severo, Birgit dejó escrita, acaso como legado, una especie de autobiografía, unas confesiones que comenzaban con preguntas: «¿Quién habría llegado a ser si me hubiese quedado? ¿Si no hubiese conocido a Kaspar, si no me hubiera enamorado de él, si no lo hubiera elegido? ¿Si no hubiera pensado en irme, si no hubiese tenido más remedio que quedarme?». Birgit estaba embarazada cuando conoció a Kaspar en el 64, en el prácticamente olvidado, señala The Economist, «Encuentro de la Juventud Alemana en Berlín Oriental en 1964, un intento optimista de ayudar a los estudiantes de Berlín Occidental y Oriental a encontrar un terreno ideológico común. (Gran parte de este material se basa en las propias experiencias de Schlink como estudiante de Alemania Occidental). Como en El lector, pocos personajes escapan al peso de los secretos y las mentiras: los suyos y los de los demás». Cuando Birgit aterrizó en Tempelhof en enero de 1965 para comenzar su vida juntos, su hija ya era historia: se había quedado en Alemania del Este, pero el cordón no había sido satisfactoriamente cortado y su recuerdo se agarraba fuerte… «Yo sabía —escribe Birgit en su texto— que no se puede huir de uno mismo, que nos llevamos con nosotros siempre y a todas partes; pero lo que no sabía es que también nos llevamos a los demás siempre y a todas partes». Aunque aquellas líneas sustituían a la acción que ella no fue capaz de emprender, expresaban un propósito: «Sé que tengo que ir. Es el comienzo de la búsqueda de mi hija y forma parte de la búsqueda de mí misma. No podré encontrarme si no la encuentro, si no hago todo lo posible por encontrarla». Birgit se había quedado en las palabras, pero Kaspar pasaría a los hechos.
Con pies de plomo
La encuentra, claro, siguiendo un par de pistas, hablando con algunos contactos que le explican que Svenja —ese es el nombre de la hija de Birgit—, que había sido entregada a su padre biológico siguiendo un plan maquivélico y manipulador trazado por este, «se había vuelto de extrema derecha, no por política sino por violencia: quería destrozar lo que la había destrozado». Svenja está casada con un neonazi y viviendo en una comunidad rural völkisch1 o neovölkisch. Allí se habita en granjas que se quieren autosuficientes, se cultiva la tierra y se celebran sus frutos en rituales que ensalzan la destreza física de sus miembros y donde se lanzan arengas y cánticos instando a recuperar y luchar por una tierra de la que los extranjeros quieren adueñarse. Ese es el contexto en el que está creciendo Sigrun, el nombre de la nieta, la protagonista de la historia.
Kaspar quiere a Sigrun. Quiere, sobre todo, sacarla de esa burbuja tóxica y llevarla al mundo, ofrecerle nuevas vistas, otras posibilidades, nuevas perspectivas… Mientras, los padres de la muchacha quieren dinero: ante la posibilidad de heredar de Svenja, y entre estratégicas promesas y puntuales transferencias, ceden a que Sigrun pase algunas temporadas con su abuelastro. Inevitablemente este coge cariño a la muchacha, pero ha de andarse con pies de plomo: sabe que de hacer o decir algo que sus padres (o ella misma, que ya replica su ideario) considerasen inadecuado, se le acabarán las visitas y la posibilidad de hacerle ver, por ejemplo, que «da igual si la música, el arte y los libros son alemanes o no. Solo importa si son buenos o malos».
Comienza entonces el segundo gran tema de la novela que toca la actualidad: qué hacer con la extrema derecha. No hablamos de establecer cordones sanitarios como en los debates televisivos, sino en la distancia corta. ¿Cómo de beligerante y asertivo ha de ser Kaspar desmontando papachurras como que «Alemania ya no pertenezca a los alemanes, que a los extranjeros les vaya mejor que a los nuestros, que los judíos y su dinero lo decidan todo, que haya tantos musulmanes y tantas mezquitas»? Pues eso afirma su nieta. ¿Ha de leer o fingir que lee La verdad sobre el diario de Anna Frank que le ofrece Sigrun o rechazarlo? ¿Tiene que discutir, persuadir, callar, morderse la lengua…? La novela irá ofreciendo situaciones para trabajar todo ese arco de propuestas. Hay diálogos especialmente significativos como el que tiene lugar después de que abuelo y nieta visiten el campo de concentración de Ravensbrück.
—¿Por qué siempre estás con los otros? —¿Que yo…? —Sí, tú siempre estás con los otros. Los extranjeros, los judíos, la música, Ana Frank, el Holocausto… Siempre los otros, nosotros nunca. —Ay, Sigrun, no se trata de estar del lado de nadie. Se trata de los hechos. A los extranjeros no les va mejor, los judíos ya no tienen dinero y en lo de la música tú… —Todo lo que acabamos de ver no tiene por qué ser verdad. La gente miente, las fotos pueden mentir, y no cuesta nada decir que esto y lo otro pasó aquí y allá. Basta con poner un rótulo en la puerta. Mi padre tiene razón. El Holocausto es un invento de después de la guerra y ahora sé lo fácil que puede ser inventar algo así.
Tras las fases de abatimiento y derrota hay pequeñas victorias que casi siempre llegan del lado de la música. Sigrun toca el piano y recibe lecciones, asiste a conciertos, se interesa por compositores sin reparar (sobre todo al final) en procedencias, razas, etnias… Esta fase la resumía bien The Economist con estas palabras: «Aunque las esperanzas bienintencionadas de Kaspar para su nieta nunca llegan a buen puerto, no la dejan indiferente. “Se está bien aquí contigo. Aunque siempre tenga que ser tu verdad y nunca se permita que sea la mía”, le dice Sigrun a Kaspar. Sigrun expresa el sentimiento ambiguo de muchos alemanes del Este que quedaron desilusionados por una reunificación que llegaron a ver menos como una fusión entre iguales que como una absorción amistosa del Este por el Oeste».
La novela termina con un suceso trágico y el alejamiento físico de Sigrun, que si bien no permanecerá al lado del abuelo sí romperá el círculo extremista donde fue adoctrinada. Falta por ver cómo acaba ese otro alejamiento, el real, esa distancia entre dos Alemanias que parecen tener objetivos distintos y no terminan de entenderse.
[1] Las traducciones más habituales son «nacional», «étnico». Su significado presenta connotaciones relacionadas con el folclore, el populismo, el esoterismo… La corriente, inspirada en el binomio «sangre y tierra», es un movimiento etnonacionalista que hunde sus raíces en el Romanticismo. Surgió a finales del siglo XIX, llegó hasta la época nazi —y estuvo fuertemente relacionado con él por su racismo y antisemitismo— y de la mano de la extrema derecha ha experimentado un auge en las últimas décadas, especialmente en las zonas menos pobladas del Este alemán.
La imagen de este texto es un fragmento de «Brown eyes», de George Clausen (1891). La obra se puede ver en la Tate Britain. El archivo, en Wikimedia Commons, se puede consultar aquí.





