Elena Garro (Puebla, 1916-Cuernavaca, 1998). Dramaturga y novelista mexicana, esta autora también cultivó la poesía y el periodismo. Renovadora de la literatura fantástica, se la considera precursora del realismo mágico, aunque a ella le disgustara esa etiqueta, que tachaba de mercantilista. Su narrativa introdujo nuevas maneras de concebir el tiempo dentro del relato y también nuevas temáticas.
Avance
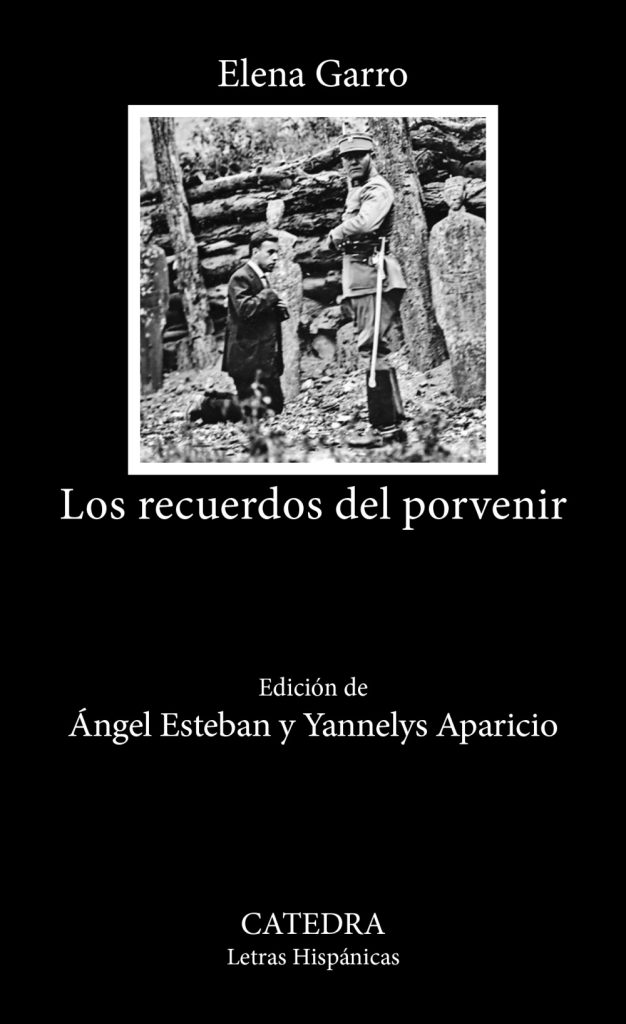
El XVII Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), celebrado del 11 al 13 de noviembre de 2024 en Quito y que ha contado con la colaboración activa de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), no se ha olvidado de la literatura, no se ha olvidado de las mujeres y no se ha olvidado de Elena Garro. La mexicana estuvo bien presente gracias al trabajo (y a la ponencia del día 12) de Yannelys Aparicio, catedrática de Literatura Hispanoamericana y vicedecana de Humanidades en UNIR.
En su intervención, tomó como punto de partida la edición conmemorativa que Cátedra ha publicado recientemente de la novela de la mexicana titulada Los recuerdos del porvenir. Se trata de un texto de referencia para la narrativa latinoamericana que no fue bien acogido o entendido en su época, que fue olvidado después y que es rehabilitado ahora gracias al trabajo de editoriales y profesionales como Ángel Esteban y la propia Yannelys Aparicio, ambos a cargo de la edición. En el libro se deja constancia de su relevancia, el carácter pionero de muchas de sus soluciones narrativas y la coincidencia de otras con las que aparecen en la novela Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, escrita después de la aparición de Los recuerdos del porvenir, tal y como expuso también la catedrática en su conferencia.
Artículo
Octavio Paz dijo que la novela de Elena Garro Los recuerdos del porvenir era «una de las creaciones más perfectas de la literatura hispanoamericana contemporánea» y Guadalupe Nettel aseguró que, «junto con Pedro Páramo, es probablemente la mejor novela mexicana escrita en el siglo XX». Y no exageraban. Hace unos meses, la obra cumplió sesenta años y la editorial Cátedra, a modo de homenaje conmemorativo, ha publicado por primera vez en más de medio siglo una edición con un estudio completo y profundo de la obra, de más de cien páginas, y un cuerpo muy generoso de notas a pie de página fijando definitivamente el texto y aclarando detalles filológicos, dialectales, históricos, literarios, geográficos y estéticos del texto narrativo.
A pesar de su evidente calidad, de los elogios de algunos críticos y de la concesión del Premio Villaurrutia en el mismo año de su publicación, la novela ha pasado desapercibida fuera de México hasta hace muy poco y en el país de origen de la autora ha tenido una suerte desigual, sobre todo a raíz de los sucesos en que Garro se vio involucrada a partir de septiembre de 1968, que la obligaron a abandonar el país durante muchos años.
El boom que no amaba a las mujeres
No se entiende cómo Elena Garro, que continuó publicando narrativa en los años siguientes, no formó parte del boom de la literatura latinoamericana. El festín relativo al mayor acontecimiento de la literatura en lengua española después del Siglo de Oro no quiso reconocer el valor de las narraciones escritas por mujeres. Significó más bien un episodio comercial en el que se vieron involucrados unos cuantos amigos que se promocionaron entre ellos y fueron acogidos bajo el regazo de la Mamá Grande (Carmen Balcells) y unas cuantas editoriales españolas, que los relanzaron a toda nuestra América y multiplicaron el impacto internacional gracias a los suculentos contratos por traducciones en muchas lenguas. Con pocos meses de diferencia, hacia el año anterior o el posterior, vieron la luz Rayuela, de Julio Cortázar; La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa; La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes; El siglo de las luces, de Alejo Carpentier; El coronel no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez; Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato; Bomarzo, de Manuel Mujica Lainez (otro olvidado del boom); pero también varias obras de Rosario Castellanos, quien ya había deslumbrado a finales de los cincuenta con Balún Canán; de Elena Poniatowska, que comenzó a publicar en 1969; de Josefina Hernández, con Los palacios desiertos, de 1963 y seis novelas más en la década de los sesenta; de Inés Arredondo, Amparo Dávila, Luisa Valenzuela, Albalucía Ángel, Armonía Somers, Nélida Piñón, Cristina Peri Rossi, etc.
¿Por qué todas estas mujeres, incluida Garro, no bailaron con los hombres al son del boom? Es una de las preguntas que nos hacemos en esta edición y que tratamos de responder objetivamente, poniendo a la autora de Los recuerdos del porvenir en el inicio de esa lista de escritoras que solo en este siglo han comenzado a ser reconocidas con premios como el Cervantes, los nacionales a obras completas, las ediciones críticas, las tesis doctorales dedicadas a ellas o el aparato crítico publicado en las revistas más prestigiosas del espacio académico en lengua española.
García Márquez, deudor de Elena Garro
En el caso de Elena Garro, además, se da una característica que la coloca en un lugar innovador dentro del panorama de la narrativa de la época. Es un lugar común asociar el realismo mágico con Gabriel García Márquez y Cien años de soledad. Esta obra, de 1967, fue probablemente leída y estudiada con detenimiento por el Nobel colombiano, quien comenzó a escribirla en México en 1965, dos años después de que fuera publicada la novela de Elena Garro. García Márquez nunca admitió la influencia de Garro en la condición mágica de su narrativa, pero en Los recuerdos del porvenir ya se arremolinan las mariposas amarillas en una población llena de matices que sugieren emociones insólitas, cúmulo de ciclos de regeneración y mutaciones diversas, realidad sujeta a los caprichos de lo mágico, y asistimos a la desaparición de las imágenes en el espejo del salón de la casa de los Moncada. También se habla de una fecha redonda y perfecta como una naranja, cuya emulación parece ser la afirmación de José Arcadio Buendía en el primer capítulo de la novela del colombiano, con augusta solemnidad, cuando describe así su descubrimiento científico: «La tierra es redonda como una naranja», o la existencia de unas sombras que no se movían al ritmo de los cuerpos de los personajes, sino al del contexto emocional en el que se encuentra la trama.
Hay dos aspectos de la obra que sitúan a García Márquez como deudor de la mexicana. En primer lugar, la existencia de un lugar mítico, Ixtepec, como el Macondo de García Márquez, fuera de los contextos geográficos, donde la vida transcurre de un forma independiente y desgajada de la historia común de los pueblos latinoamericanos. Un pueblo que, como Macondo, al comienzo de la novela es nuevo y, al final de ella, que también es el principio, ya que su estructura es circular, se convierte en un mundo decrépito.
Y, en segundo lugar, la presencia de un tiempo circular, opuesto a la linealidad de la vida racional, en el que el porvenir puede ser recordado y el tiempo se puede parar en el momento en el que Félix, el criado de los Moncada, para el reloj, y el narrador comenta:
Sin el tictac, la habitación y sus ocupantes entraron en un tiempo nuevo y melancólico donde los gestos y las voces se movían en el pasado. Doña Ana, su marido, los jóvenes y Félix se convirtieron en recuerdos de ellos mismos, sin futuro, perdidos en una luz amarilla e individual que los separaba de la realidad para volverlos solo personajes de la memoria. Así los veo ahora, cada uno inclinado sobre su círculo de luz, atareados en el olvido, fuera de ellos mismos.
La estructura circular de la presencia del tiempo tiene a la vez un correlato en la estructura general del relato. Antes de que García Márquez anunciara al comienzo de su novela, nada más fundarse Macondo, que las profecías de Melquíades aseguraban que cuando naciera un vástago familiar con cola de cerdo Macondo se destruiría, ya Elena Garro había comenzado su novela con la piedra aparente desde la que el narrador cuenta la historia de la evolución y ocaso de Ixtepec, que termina precisamente cuando Isabel se convierte en esa misma piedra aparente.
Y los posibles destellos especulares de la mexicana en el colombiano no terminan ahí. En Los recuerdos del porvenir, hasta en dos ocasiones vemos al pueblo entero convocado en un lugar observando lo que pasa, en los dos pasajes esenciales de la novela: cuando Julia se escapa para encontrarse con Felipe Hurtado, abandonando al general Rosas, y en el momento en que van a fusilar a Nicolás Moncada y lo llevan hasta el lugar de su encuentro con la muerte. En esta segunda ocasión, el paralelismo con la muerte de Santiago Nasar en Crónica de una muerte anunciada es indiscutible. Como en las tragedias griegas, todos están presentes en el momento de clímax en el que algo va a ocurrir, un desenlace rápido, violento y esperado, producto del destino, que ha ido anunciándose desde mucho antes. En ambas narraciones, todo el pueblo se agolpa en la plaza para ver el final. En los dos escenarios están los actores, el coro y los espectadores. En Garro, una corriente mágica inmoviliza a los personajes, que no pueden hacer nada para variar el curso de los acontecimientos, de la misma forma que en la plaza del pueblo de Santiago Nasar, frente al portón de su casa, nadie puede intervenir para evitar la muerte del joven.
Ediciones y difusión
Con todas estas condiciones anticipatorias, parece extraño que la obra de la mexicana no tuviera un reconocimiento más definido y contundente en su tiempo. Solo a finales de los setenta comienzan a publicarse en México nuevas ediciones de la obra, cuando Joaquín Mortiz comienza a dar visibilidad a la novela. En España, el primer país que ha realizado una edición con espacio crítico y estudio filológico, solo se habían atrevido Siruela en 1994, Planeta-De Agostini en 2005, 451 Editores en 2011 y Alfaguara en 2019. Esta edición es la que había sacado definitivamente del olvido a la novela en el mundo hispánico, al divulgarse por la mayoría de los países en los que la editorial tiene sede. Ahora, con la edición de Cátedra, la quinta realizada en la Península, se da un paso más en la difusión merecida de una obra que ya es clásica y que merece un lugar muy destacado entre las producciones literarias en lengua española del siglo XX.
Para saber más sobre el XVII Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española:
El retrato de Elena Garro que ilustra este texto es un archivo, editado en Canva, de Wikimedia Commons con licencia CC-BY-SA-4.0 y que cita en autoría a CITRU Documentación. Se puede consultar aquí.





