Héctor Velázquez Fernández (México, 1970). Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra. Su investigación se centra en la historia y filosofía de la ciencia, filosofía de la naturaleza, antropología de la tecnología, el diálogo entre ciencia, filosofía y religión; y el impacto ético, antropológico y social de los desarrollos científicos y tecnológicos.
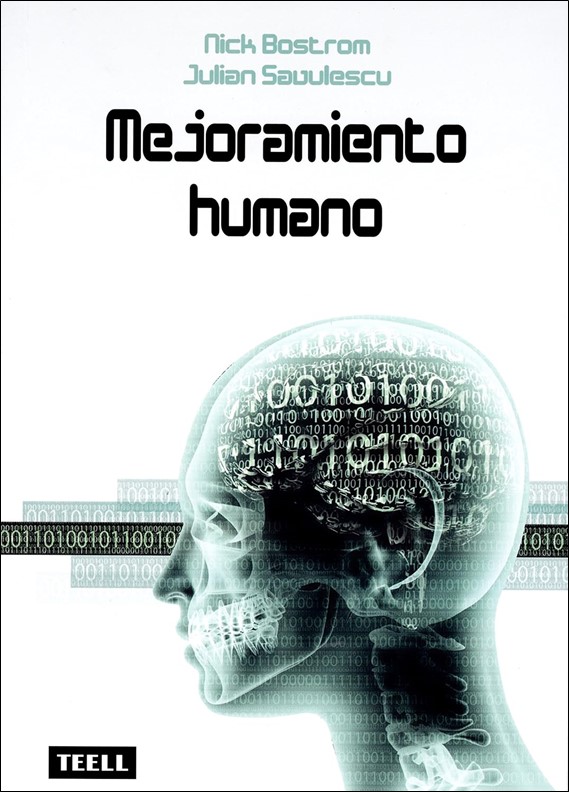
En esta revisión crítica se sugieren algunos elementos de valoración sobre los fundamentos, límites y alcances de la propuesta del mejoramiento biotecnológico como modelo del ser humano que, de acuerdo con la propuesta transhumanista, se busca dentro de la sociedad tecnológica actual. La obra que este texto analiza es una de las publicaciones que sobre el tema del mejoramiento humano más han inspirado las discusiones en torno a la aplicación de las antropotecnias para potenciar las facultades humanas: Mejoramiento humano, editado por Nick Bostrom y Julian Savulescu en el año 2009.
El libro inicia con una contextualización del concepto de perfección y sus variantes semánticas dentro de la propuesta del mejoramiento humano, para posteriormente glosar las principales tesis del libro editado por Bostrom y Savulescu, en el que se incluyen las aportaciones de una veintena de autores distribuidas en tres partes: el mejoramiento humano en general, los mejoramientos específicos, y el mejoramiento como desafío práctico.
Se entiende que esta revisión crítica no busca sustituir la lectura del texto original, sino aportar elementos de juicio que permitan comprender el sentido, implicaciones y desafíos de cada uno de los puntos presentados en una obra que, no obstante los años que lleva circulando por librerías y bibliotecas, sigue siendo una lectura obligada para entender cómo se entiende al ser humano en el contexto de la sociedad tecnológica.
Ética del mejoramiento humano
Según se refiere en esta revisión crítica, el contenido del libro de Bostrom y Savulescu a analizar está dividido en una introducción y tres partes. En la introducción, «Ética del mejoramiento humano: estado del debate», se ubica al mejoramiento como uno de los temas más importantes dentro de la ética aplicada contemporánea, en el entorno de la biopolítica y el transhumanismo. En relación con ello se abordan diversos tópicos en torno a la naturaleza humana, la identidad personal y el estatus moral humano dentro, en conjunto con los intereses del derecho, la medicina, la economía o la política; entre otras áreas y disciplinas impactadas directa o indirectamente por la propuesta del mejoramiento humano.
En Mejoramiento humano, Bostrom y Savulescu ofrecen en su introducción una visión general sobre los desafíos éticos de su propuesta. Se centran en la discusión sobre la pertinencia de emprender mejoras en las capacidades humanas, y se preguntan si el estado actual de nuestra condición física, mental y conductual es suficientemente buena o si por el contrario hay alguna manera de mejorarlo y si ello implicaría establecer algún límite en ese intento. Y es que antes de la irrupción de la biotecnología, del perfeccionamiento de nuestras capacidades se ocupaban los métodos tradicionales como el estudio o el entrenamiento; pero ante sus magros y lentos resultados, es que surge la idea de emprender la mejora biotecnológica para desarrollar las capacidades que más nos distinguen.
Tal y como se da cuenta en Los atajos tecnológicos de la humanidad, la primera parte del libro de Bostrom y Savulescu, titulada «Mejoramiento humano en general», parte con la discusión en torno a la existencia de la naturaleza humana y las implicaciones que traería consigo su modificación mediante el mejoramiento. A lo largo de ese primer apartado se exploran los desafíos éticos de engendrar hijos bajo diseño, así como las discusiones con ocasión de atletas biónicos mejorados mediante ingeniería genética. Se plantea también si es posible establecer un criterio para dirimir lo que está bien y lo que está mal en la búsqueda de la mejora, sobre todo cuando se le concibe como sinónimo de perfección.
La segunda parte de ese libro, con el nombre «Mejoramientos específicos», aborda cómo entiende la cultura japonesa el tema de la mejora; y la perspectiva que sobre la búsqueda de perfección se tiene dentro del deporte en general.
La tercera parte, «El mejoramiento como desafío práctico», integrada por solo un capítulo, desarrolla en qué sentido se suele oponer al mejoramiento el argumento de que con la biotecnología pasamos por alto la sabiduría de la naturaleza.
El potencial de desarrollo biotecnológico
El libro de Bostrom y Savulescu, más que un análisis de desarrollos particulares biotecnológicos, buscar enmarcar la propuesta de mejoramiento humano dentro de los derroteros de la ética aplicada.
Cuando en 2009 se publicó Mejoramiento humano, el mundo no había reparado aun en el potencial biotecnológico del mejoramiento de las capacidades humanas, por más que desde hacía casi un siglo se venía hablando de las implicaciones del despliegue de la técnica en diferentes ámbitos.
Por ello, la importancia de un texto que revise las tesis de la obra editada por Bostrom y Savulescu cuya principal aportación no radica tanto en los ejemplos concretos de modificaciones biotecnológicas que señalan sus autores, sino en las reflexiones antropológicas, éticas y sociales que sugiere llevar a cabo ante nuevos desarrollos como la edición genética, la ingeniería de tejidos, la creación de biosensores, la aplicación del ADN sintético, el análisis de ADN ambiental o la obtención de genomas virales.
Los avances en la edición del genoma o el uso de herramientas moleculares e informáticas dentro de lo que se ha dado por llamar genética dirigida no ha traído acelerados cambios en el modo de considerar la herencia natural. No estamos realmente lejos de las computadoras de ADN que dejarán atrás los procesadores de silicio; o de la optimización de la optogenética, que mediante métodos ópticos controle las células del organismo. La nueva generación de prótesis biónicas o de las interfaces cerebro-computador nos acercan cada vez más a la posibilidad de leer los pensamientos ajenos o comunicarnos mediante lo que antes se conocía como telepatía.
Entre los principales objetivos de las biotecnologías emergentes están el lograr más y mejores avances en terapia génica o en la introducción de material genético en las células para corregir o guiar su función; así como la neuroestimulación, modulación y manipulación del microbioma o a partir de la biomanufactura y la creación de fármacos inteligentes.
Es previsible que estos avances para la mejora humana biológica, cognitiva o conductual, nos introduzca en una dinámica irreversible y de un alto impacto aún incierto. Ante ello, el libro Mejoramiento humano editado por Bostrom y Savulescu, de acuerdo con el análisis de Los atajos de la tecnológicos de la humanidad, radica en haber puesto sobre la mesa, de manera articulada y organizada, las diferentes visiones que sobre este tema se planteaban entonces.
Los atajos tienen sentido cuando nos evitan transitar por caminos inútiles para no desgastarnos mediante el uso ineficiente y sin control de recursos; pero para juzgar la pertinencia de dichos atajos se debe tener en claro el punto de llegada al cual supuestamente me facilita arribar.
El mejoramiento biotecnológico, entonces, se presenta ciertamente como un atajo ingenioso en vistas a realizar el ser humano que solo las antropotecnias podían prometernos.
Ámbitos de cambio
Según Bostrom y Savulescu, existen al menos tres ámbitos de cambio que, de acuerdo con el pensamiento transhumanista, se pueden alcanzar mediante la mejora biotecnológica de nuestra condición física, cognitiva y conductual. En primer lugar, los de tipo compensatorio, por los que se busca actualizar la respuesta del organismo humano ante los nuevos entornos originados por la cultura y que nada tienen que ver con las respuestas para los que nos preparó la dinámica evolutiva. En segundo lugar, cambios en las discordancias axiológicas, es decir, en los nuevos criterios con que valoramos las actuales capacidades humanas. Y en tercer lugar, cambios ante las restricciones evolutivas, que una vez superadas permitirían al organismo humano explorar resultados imposibles de conseguir mediante la evolución.
Los cambios compensatorios suponen una adaptación ante el funcionamiento competitivo: los recursos propios de una tribu de cazadores recolectores en la sabana africana difieren sustantivamente de los necesarios para afrontar la vida en nuestra sociedad actual; y las condiciones modernas son demasiado recientes como para que nuestra especie haya podido adaptarse a las exigencias de hoy. La idoneidad evolutiva no se refiere a una época o lugar concreto sino al entorno global en el que una especie ha evolucionado y se ha adaptado. Y es precisamente ese ambiente de idoneidad, que en su momento incluyó aspectos como el clima, la vegetación, los depredadores, los agentes patógenos, el entorno social, la recolección de frutas, el cortejo, los parásitos, la lucha contra los animales, etc., el que no tiene que ver con conducir autos de alta velocidad, consumir grasas hidrogenadas o llenar formularios para el pago de impuestos, de nuestra vida actual.
Así que para quienes apuestan por el mejoramiento humano, sería absurdo esperar a que la evolución generara todos los elementos para un ambiente de idoneidad evolutiva apto para la sociedad contemporánea. Y de ahí la conveniencia, de acuerdo con Bostrom y Savulescu, de avanzar hacia algunos cambios compensatorios mediante intervenciones biotecnológicas relativamente sencillas.
A nivel cognitivo, afirman, no podemos suponer que la exigencia mental y cerebral sea la misma ante el aprendizaje de las nociones aritméticas elementales de las primeras culturas, que ante los códigos de programación informática de hoy. La concentración en el pensamiento abstracto y la realización de tareas que en la actualidad implican menos atención sensorial en comparación a la que requería un cazador recolector, supone compensaciones más eficaces en torno a los nutrientes y calorías que debemos almacenar en nuestros tejidos adiposos. Es ese un campo fructífero donde se podría avanzar biotecnológicamente, de acuerdo con Bostrom, para generar las compensaciones necesarias, ausentes en el proceso evolutivo humano.
Sobre la discordancia axiológica, hay que reconocer que hoy tenemos una valoración muy diferente sobre la salud, el sentido de la vida, la sobrevivencia y la creatividad, y otros rasgos de nuestro bienestar personal, en comparación con nuestros más lejanos antecesores evolutivos. El ejercicio de la memoria a largo plazo, la búsqueda de placeres saludables, el cultivo del pensamiento abstracto o la confianza en uno mismo, tan importantes en nuestra sociedad, están ausentes de las disposiciones evolutivas. Son fenómenos que han aparecido mediante la cultura; y sería tan improcedente preguntarse por qué la evolución no nos ha otorgado habilidades para enfrentarlos, como el buscar una explicación evolutiva a que nuestra habilidad matemática no sea superior a la que de hecho tenemos.
Precisamente, si hiciéramos una intervención biotecnológica en la habilidad matemática, piensa Bostrom, reduciríamos la adaptación. De ahí la necesidad de una modificación de la química cerebral que permita un mejoramiento conductual para fomentar bienes sociales como la empatía, la compasión, el cariño y la admiración, la ausencia de prejuicios o el alegrarse de los éxitos ajenos.
Superar las limitaciones evolutivas
Acerca de las restricciones evolutivas, Bostrom propone reconocer las limitaciones respecto a lo que la evolución puede conseguir. Un chip de silicio de alto rendimiento, por ejemplo, puede aumentar nuestro cálculo neuronal; así como una intervención a nivel intra genómico puede paliar que nuestra especie nunca se haya adaptado perfectamente a su entorno.
En este contexto de la mejora biotecnológica, la distinción tradicional entre biotecnologías aplicadas a la terapia (como los trasplantes, la medicina intervencionista o más recientemente la genómica de precisión) respecto de las que se aplican a la mejora, que no se ocupan de disfunciones sino de potenciación de capacidades no disfuncionales, parece problemática: hay intervenciones en la medicina estándar que no son terapias para curar (medicina preventiva, cuidados paliativos, obstetricia, medicina deportiva) sino para mejorar; y hay mejoras que no parecen enmarcarse en la medicina (tomar café para estar alertas, ejercicio, meditación, maquillaje).
E incluso hay intervenciones que reducen la probabilidad de enfermedad y muerte, que serían difíciles de enmarcar, según Bostrom, en esa dicotomía, como ocurre en el caso de la vacunación. Con todo, apunta, es difícil definir el estado de salud normal, y lo profunda que debe ser una intervención biotecnológica para que en verdad se le llegue a considerar una mejora.
Así que, según esta visión, deberíamos desarrollar y poner a disposición de la humanidad opciones de mejora biotecnológica, de la misma manera que lo hacemos con los tratamientos médicos terapéuticos para proteger y expandir la vida, la salud, la cognición, el bienestar emocional y otros estados o atributos que los individuos pueden desear para mejorar sus vidas; especialmente en relación con la extensión de la vida, mejora física, mejora del estado de ánimo o la personalidad, mejora cognitiva e intervenciones pre y perinatales.
Una extensión considerable de la vida podría causar aburrimiento o sobrepoblación si es que es indefinida, pero por otro lado, piensa Bostrom, la disminución del envejecimiento permitiría una transmisión más eficaz de los efectos culturales, al tiempo que tener más hijos compensaría el invierno demográfico sin sobrepoblación porque en realidad solo se recorrería más años la edad en que se tendrían hijos.
El significado de la mejora
Sobre la mejora física piensan Bostrom y Savulescu que, si bien hoy es posible incrementar resistencia, fuerza, destreza, flexibilidad, coordinación, agilidad o acondicionamiento, etc., mediante el ejercicio, la comida saludable, los suplementos dietéticos, fisioterapeutas, masajistas y entrenadores personales, habría que hacer una selección cuidadosa de las intervenciones para mejorar corporalmente.
Una dificultad especial representa la mejora del estado de ánimo y la personalidad, pues no está claro, según los editores de Mejoramiento humano, qué podría ser considerado como tal. Es verdad que sería preferible una mejora de personalidad para los tímidos, quienes ven sus elecciones de vida severamente limitadas por sus deficientes interacciones sociales altamente angustiantes; o para aquellos que son tan agresivos que entran en conflicto violento con los demás. Pero no dejan de aparecer cuestionamientos acerca del estándar para evaluar las mejoras o los criterios para considerar si un cambio en el estado de ánimo o la personalidad de una persona pudiera tener efectos adversos en su vida.
Para Bostrom, las mejoras cognitivas futuras debieran ser pequeñas modificaciones en la memoria, la concentración, la energía mental y algunos otros atributos relevantes para la cognición; aunque le parece que es posible especular sobre futuras mejoras radicales que vendrían acompañadas de no pocos desafíos éticos. La expectativa es que las personas con capacidades cognitivas radicalmente mejoradas pueden obtener grandes ventajas en términos de ingresos, planificación estratégica e influencia en otros humanos; con lo que una élite cognitiva mejorada podría incrementar su poder social significativamente.
En relación con posibles intervenciones de mejora pre y perinatal, Bostrom señala que la biotecnología actual podría ayudar a garantizar que las generaciones futuras sean genéticamente más inteligentes, más saludables y felices que las anteriores. Es verdad que podría modificarse la apreciación que considera la vida de los niños como don, pero Bostrom piensa plausible que algunos progenitores encuentren más fácil amar a un niño que, gracias a las mejoras, sea brillante, hermoso, saludable y feliz; que a uno no mejorado, presa de defectos y carencias de todo tipo.
De lo contrario, piensa, no se pondría tanto énfasis en influir en las características de nuestros hijos mediante una crianza buena y amorosa, además del intento por mejorar sus habilidades de alfabetización, espíritu de equipo y habilidades sociales, disciplina, etc.
Así pues, a lo largo del texto Los atajos tecnológicos de la humanidad se revisa críticamente la propuesta de Bostrom y Savulescu contenida en Mejoramiento humano, y se insiste en que ante la incertidumbre del futuro solo priman los criterios de decisión como guías eficaces de acción. Lo cual puede ser especialmente importante ante la propuesta de modificar radicalmente nuestra condición humana a través de las antropotecnias; ya que antes de apostar por una implementación tecno optimista, como la de varios de los autores contenidos en el libro de Bostrom y Savulescu, que apuestan por una intervención y mejora biotecnológica radical, parece fundamental reflexionar acerca de qué debemos llegar a ser mediante la biotecnología en virtud de lo que ya somos desde nuestra humanidad.
Estos son por tanto algunos de los ejes temáticos que se abordan a lo largo de Los atajos tecnológicos de la humanidad, como introducción crítica al importante texto Mejoramiento humano, que se ha instalado como lectura icónica de la biotecnología en el contexto de la sociedad tecnológica actual.
Revisiones críticas de otras obras influyentes de la cultura contemporánea:
- María Calvo Charro: Una revisión crítica de «La mística de la feminidad» de Betty Friedan
- Francisco Rodríguez Valls: «Honrar la vida. Una revisión crítica del «Gen egoísta» de Richard Dawkins»
- Salvador Anaya: Una revisión crítica de «El error de Descartes» de António Damásio
- Ignacio Sánchez Cámara: «Teoría de la justicia» de John Rawls
Foto de cabecera: Portada del libro Mejoramiento humano editada en Canva.com.





