La Fundación Banco Santander, por medio de su responsable literario Francisco Javier Expósito Lorenzo, ha seleccionado a los filósofos que participan en el volumen titulado Doce filosofías para un nuevo mundo. ¿Hacia dónde camina el ser humano? y ha mantenido con ellos una serie de conversaciones para profundizar en sus ideas y en su manera de entender nuestro mundo.
Avance
Vivimos cambios acelerados que traen nuevas incertidumbres asociadas a conceptos como la misma libertad, la tecnología y nuestra propia naturaleza, de ahí el interés de la Fundación Banco Santander por convocar a doce pensadores españoles con ensayos inéditos para responder a la pregunta sobre el camino que está tomando el ser humano.
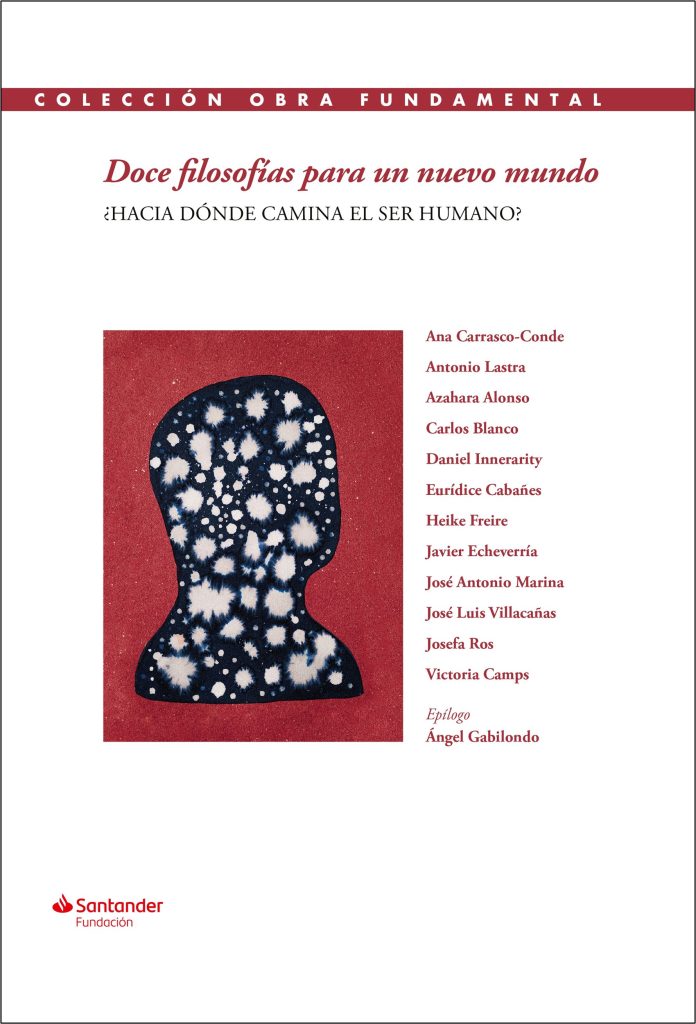
Fundación Banco Santander, 2024
A modo de resumen rápido sobre lo que espera al lector en Doce filosofías para un nuevo mundo cabe exponer lo siguiente. Ana Carrasco-Conde invita a escuchar el daño que padecemos; Antonio Lastra observa el cambio del paisaje a través del tiempo; Azahara Alonso se pregunta por qué mantenemos proyectos en nuestras vidas exhaustas; Carlos Blanco sondea las oportunidades y límites de nuestro conocimiento; Daniel Innerarity esboza un nuevo contrato social entre humanos y máquinas; Eurídice Cabañes desvela la cara oculta del mundo online y propone una filosofía zombi para habitar el colapso; Heike Freire regresa a las raíces con su fábula moral de doce estancias; Javier Echeverría codifica el paso de lo humano a lo tecnohumano; José Antonio Marina se adentra en los mecanismos de la manipulación social; José Luis Villacañas visiona el futuro de la democracia en un futuro combate; Josefa Ros elabora un pack del cuidado para dar sentido a la vida, y Victoria Camps habla de la libertad y de sujetos a la deriva. Ángel Gabilondo epiloga el volumen. Para él, el ser humano, tal y como lo entendemos hoy, parece estar de despedida.
A continuación, ofrecemos extractos del artículo escrito por José Antonio Marina, titulado Hacia dónde camina el ser humano. Advierte Marina que los humanos se han interesado siempre por conocer el futuro y han apelado a medios mágicos, pseudocientíficos y científicos para conseguirlo, con resultados poco brillantes. A comienzos del siglo XX se creía que la guerra no era posible porque en una sociedad interconectada perjudicaría a todo el mundo, pero en 1914 estalló. A principios del siglo pasado, se predijo que si el número de coches de caballos seguía creciendo en Madrid al ritmo que llevaba, en 1940 el estiércol llegaría a los balcones del primer piso. A pesar de todo, señala Marina, «tenemos que intentar descifrar el futuro, porque nuestra vida está orientada a él y porque en parte podemos proyectarlo».
Una de las predicciones que parece más certera es que la unión de los sistemas de inteligencia artificial y el cerebro humano va a ser cada vez más rápida, eficiente, sencilla y barata. Un cóctel perfecto para su difusión masiva. Pero «¿qué tipo de personalidad puede derivarse de esta unión? ¿Hay posibilidad de diseñarla o debemos dejar que la tecnología o el uso lo decidan?», se pregunta en este artículo Marina.
Hacia dónde camina el ser humano
Por José Antonio Marina
Los humanos se han interesado siempre por conocer el futuro. Y, para conseguirlo, han apelado a medios mágicos, pseudocientíficos y científicos, con resultados poco brillantes. A comienzos del siglo XX había la creencia de que la guerra no era posible porque en un mundo interconectado perjudicaría a todo el mundo, pero en 1914 estalló. Se olvidó que, como señaló el economista Carlo Cipolla, la estupidez es una gran fuerza histórica, que consiste en hacer daño a alguien haciéndoselo a uno mismo simultáneamente. Los sistemas de predicción económica o meteorológica han mejorado al disponer de gigantescos bancos de datos, de ordenadores potentísimos para manejarlos y de teorías interpretativas muy elaboradas, pero su eficacia sigue siendo limitada […] El futuro, pues, parece imprevisible […].
A pesar de todas estas dificultades, tenemos que intentar descifrar el futuro, porque nuestra vida está orientada a él y porque en parte podemos proyectarlo. Nuestro cerebro, como estudió nuestro compatriota, el gran neurólogo Joaquín Fuster, anticipa siempre. Todos nuestros proyectos tienen que tener en cuenta el porvenir. Las normas jurídicas o morales, las promesas y los contratos procuran hacerlo previsible. Y la educación intenta preparar para lo que viene. Este es un tema especialmente importante para la sociedad […].
La evolución de las culturas
¿Es verdad que podemos encontrar en la Historia pautas de comportamiento que nos permitan predecir la trayectoria futura? Creo que sí, pero para ello es necesario enfocarla de una peculiar manera, que me gustaría explicar en estas páginas. La Historia la estudian los historiadores, y yo no lo soy. Lo que pretendo estudiar son los componentes emocionales individuales que están en el origen de los acontecimientos históricos, es decir, aplicar a ellos lo que la psicología nos dice. Creo que ha llegado el momento de la Psicohistoria, de cuya elaboración científica se encarga la ciencia de la evolución de las culturas. Lo que sabemos de las motivaciones humanas puede permitirnos descubrir ciertas regularidades, porque, como dijo Voltaire, «la historia no se repite nunca. Los seres humanos, siempre».
Para comprender la historia, la ciencia de la evolución de las culturas tiene que comenzar hablando de las necesidades, deseos y expectativas humanas, porque su satisfacción provoca inevitables problemas y lo que llamamos cultura no es más que el conjunto de soluciones que una sociedad ha encontrado para resolverlos, y que transmite a la generación siguiente. El conocimiento de las motivaciones no nos dice cómo va a ser el futuro, pero nos indica los problemas con que va a enfrentarse.
[…] Es cierto que una constante de la evolución cultural es el consumo cada vez mayor de energía, condición necesaria para satisfacer una cantidad mayor de deseos. Piensen que todo lo que consumimos supone un gasto de energía. Ian Morris calcula que nuestros ancestros cazadores recolectores consumían unas 3000 calorías diarias, mientras que en la actualidad un estadounidense medio consume 230 000, y es previsible que en el año 2100 pueda alcanzar el millón. Esta imparable línea ascendente en la producción y consumo de energía es, sin duda, un guion evolutivo tan constante que es previsible que continúe.
Ian Morris señala otras tres líneas evolutivas que, por tener su origen en motivaciones universales y básicas, se han mantenido a lo largo de la historia y previsiblemente se mantendrán: la mayor letalidad de las armas (derivada del deseo de seguridad y poder), el aumento de información disponible (derivado del deseo de conocer y dominar la naturaleza) y el mayor tamaño de las ciudades (derivado del deseo de sociabilidad, de protección y de ampliación de posibilidades). Cada una de estas líneas plantea serios problemas: podemos generar una potencia destructiva capaz de acabar con el planeta; la cantidad de información puede ser tan enorme que solo grandes ordenadores puedan manejarla, y las ciudades pueden colapsar por su propio tamaño, como el alce irlandés por el peso de su creciente cornamenta. Sin embargo, nadie duda de que, a pesar de esos peligros, las cuatro líneas evolutivas se mantendrán y se acelerarán, porque la aceleración tecnológica es otra constante histórica […]
[…] Pero el problema que me parece fundamental y sobre el que todavía podemos tomar decisiones es la colaboración entre tecnología y naturaleza humana. El problema no es nuevo. La tecnología ha influido decisivamente en la evolución humana. Lo que caracteriza al hombre es su capacidad de inventar herramientas. Los futurólogos predicen un cambio en la especie humana por la acción combinada de la ingeniería genética, la nanotecnología, la neurociencia y la inteligencia artificial. Ray Kurzweil lleva años prediciendo el advenimiento inminente de la «singularidad»; en Europa se prefiere hablar de transhumanismo, y en todas partes se ve con recelo la posibilidad de una «superinteligencia» artificial que impondría una nueva servidumbre voluntaria a los humanos. ¿Supondría eso un cambio en la estructura de la inteligencia humana y en su sistema de motivaciones? ¿Cuáles serían sus efectos? ¿Son deseables? ¿Quién va a decidir la evolución cultural de la especie?
La inteligencia artificial
[…] Todas las herramientas amplían la capacidad de acción, desde la palanca hasta los grandes reactores atómicos, pero hay algunas que amplían nuestra capacidad de pensar. Una de ellas fue la escritura, otra la notación numérica y la musical. Sin ellas seríamos incapaces de elaborar pensamientos complejos, resolver problemas matemáticos o componer una sinfonía. Pues bien, las tecnologías digitales son también gigantescas herramientas intelectuales. Nos permiten pensar cosas que sin ellas no seríamos capaces de pensar. La unión de los sistemas de IA y el cerebro humano va a ser cada vez más rápida, eficiente, sencilla y barata. Un cóctel perfecto para su difusión masiva. Pero ¿qué tipo de personalidad puede derivarse de esta unión? ¿Hay posibilidad de diseñarla o debemos dejar que la tecnología o el uso lo decidan?
[…] La perspectiva social y educativa que tenemos por delante es que la personalidad se construirá sobre una memoria en doble formato: neuronal y digital. Eso está a la vuelta de la esquina, pero, después de estudiar los sistemas educativos actuales, he llegado a la triste conclusión de que las ciencias de la educación (pedagogía, didáctica, psicología educativa, filosofía de la educación) no tienen en este momento potencia intelectual suficiente para enfrentarse con el problema de definir el tipo de inteligencia humana que deberíamos desarrollar a la vista de los avances tecnológicos […].
¿Quién va a manejar la inteligencia artificial?
[…] La pregunta importante para el futuro no es lo que puede hacer la inteligencia artificial, sino qué quieren que haga quienes financian, diseñan, manejan la inteligencia artificial. ¿Quién se va a encargar de ello? La respuesta es doble: 1. quien tenga poder para hacerlo, 2. la opinión pública que puede conceder, limitar o bloquear ese poder. Por desgracia, las nuevas tecnologías no han producido la democratización generalizada que esperaban sus padres fundadores, sino que se ha concentrado el poder y puesto más herramientas en manos del poder. La ciencia de la evolución de las culturas es en gran parte la historia de cómo todo poder tiende a expandirse y cómo los ciudadanos se han esforzado en limitarlo. El poder -sea político, religioso o económico- no tiene sistema de frenada. Llega hasta donde pueda llegar. La democracia es el sistema que mejor ha funcionado hasta ahora para controlarlo, pero sin lograrlo del todo […].
En Proyecto Centauro he analizado la configuración del sujeto actual, que está siendo influido por las nuevas tecnologías. Lo he llamado «el triunfo de Skinner», lo que exige una explicación. En casi todos los ranking de los psicólogos más importantes del siglo XX figura Skinner en primer lugar. Explicó el comportamiento humano a través del condicionamiento operante. Si manejo los premios y castigos (los reforzadores positivos o negativos), puedo dirigir el comportamiento de las personas. El entorno esculpe al sujeto. Si domino el entorno, el sujeto es mío […].
¿Por qué hablo de «el triunfo de Skinner»? Dos fenómenos corroboran su triunfo: la «red» como forma de vida y la influencia ideológica de China. Al hablar de la red, suele enfatizarse el aspecto relacional, las aristas, nexos, que transmiten la información. En cambio, se da poca importancia a los nodos. Esto es grave. ¿Qué son estos nodos? Las personas. Insistir en las conexiones y no en las personas es un modo de debilitar al sujeto, de facilitar que la red se imponga a él. Cada vez que se transfieran más competencias a la red, se está disminuyendo la autonomía de los nodos. Al final, el sujeto no puede vivir sin la red, porque todo está en ella. La posibilidad de que un nodo influye en la red es insignificante. Aunque la facilidad para subir contenidos, fotografías, memes le den una impresión de ser importante, de intervenir en el mundo, que resulta deliciosa y adictiva. Sin embargo, la red no es homogénea. Hay poderosos centros de poder en la red que pueden tener una influencia decisiva en los contenidos que viajan por ella. Pero la sumisión a la red no se hace por coacciones o amenazas, sino por la grata aceptación de comodidades y satisfacciones que produce al usuario. La gente lo hace porque la pantalla es una fuente inagotable de pequeñas o grandes satisfacciones. Esto es lo que hace que, de acuerdo con la teoría de Skinner, se haya convertido en un gigantesco modificador de conductas, gratamente aceptado.
[…] Viene a conformar el triunfo de Skinner el libro de Shoshana Zuboff La era del capitalismo de la vigilancia (Paidós, 2020). Mientras que el totalitarismo impone la conducta mediante la violencia, el nuevo capitalismo modula la conducta utilizando gigantescas cantidades de información. Según la autora, la idea de Skinner, de quien fue alumna, se está materializando: vivimos una sociedad donde la incertidumbre tiende a desaparecer gracias a la creciente capacidad predictiva de la conducta humana que demuestran las máquinas digitales. Los trabajos de Alex Pentland y su reality mining aspiran a encontrar sutiles patrones que predicen el comportamiento de las personas. Pueden predecir, por ejemplo, sus compras. Lo impresionante es que la reality mining puede ampliarse a toda la población del globo. La industria utiliza los datos que tiene sobre la conducta «con el propósito de modificarla, hacerla predecible, monetizarla y controlarla. Es la primera frontera de un nuevo territorio social, y los más jóvenes entre nosotros son su vanguardia». El modelo sociopolítico chino es el modelo avanzado de ese tipo de poder.
La propuesta China
El peligro de convertir la red en una «caja de Skinner» es que elimina la libertad. Su triunfo coincide, como era de esperar, con la devaluación de la libertad que está dando gran parte del mundo, y que está haciendo que muchos jóvenes piensen que no es tan importante vivir en democracia y que tal vez los sistemas autoritarios solucionen mejor los problemas. Aumentan las democracias autoritarias, pero el modelo más elaborado del peligro Skinner se da en la propuesta ideológica china, que aúna la tecnología de la información con la crítica al liberalismo […] El gobierno almacena gigantescos archivos sobre la conducta de los ciudadanos —lo mismo que hace Facebook— para que un algoritmo decida si esa persona es un buen ciudadano o no. Está ensayando un procedimiento skinneriano para mejorar la convivencia […].
El sujeto resistente
[…] Pero, vuelvo a decir, hacer responsable a la máquina de sus usos es como culpar a los cañones del desencadenamiento de la guerra. Los cañones los ha diseñado alguien, fabricado alguien y disparado alguien. Ningún programa de ordenador puede determinar la conducta del usuario si el usuario no se deja determinar. La IA puede dirigir el comportamiento de un robot o de un ser humano si previamente se ha robotizado, es decir, si antes le ha entregado el control de su conducta. Y eso puede estar ocurriendo realmente porque se está debilitando la capacidad crítica de los usuarios, que no es un lujo intelectual, sino la condición para las decisiones libres. Aunque sea una observación superficial, la cantidad de gente que, yendo por la calle, estando reunida con sus amigos o comiendo en un restaurante está pegada a un móvil da impresión de robotización. Para entender la profundidad del fenómeno, conviene recordar que todo el mundo quiere controlar el comportamiento de alguien: los políticos, los empresarios, los influencers, los publicitarios, los sacerdotes, los padres, los docentes. La tarea del pensamiento crítico es defender al individuo de esa intromisión, sometiendo a evaluación todas las propuestas que llegan al sujeto, antes de darles vía libre y permitir que dirija el comportamiento […].
El sujeto está asediado por la acción de todos los interesados en influirle, y su situación actual es vulnerable porque ha permitido la admisión en su ciudadela de caballos de Troya: la desconfianza en la verdad, la glorificación de la opinión, el debilitamiento de la atención y la psicologización de la felicidad. Es muy difícil que con esos cuatro infiltrados pueda mantener su independencia.
¿Y ahora qué?
Si mi análisis de la situación es correcto, podemos predecir que gran parte de la ciudadanía, encantada con la «libertad de supermercado» que ofrecen las nuevas tecnologías, se volverá más dócil en lo fundamental y más individualista en lo superficial. Es decir, se irá hacia una anarquía de los modales y una servidumbre de las actitudes básicas. La debilidad del pensamiento crítico permitirá un fortalecimiento de las industrias digitales, que son industrias de la persuasión. El relativismo generalizado en temas éticos proporcionará un espejismo de autonomía y libertad que deja el campo libre a las figuras de poder, que se harán más autoritarias. La lucha por la justicia se sustituirá por la lucha por el poder, a quien se le ha encomendado previamente definir la verdad. Aumentarán las diferencias, promovidas también por las tecnologías, pero aumentará la comodidad de gran parte de la población […].
¿Este destino es inevitable? El precavido Spinoza sostuvo una tesis genial: «La libertad es la necesidad conocida». Es decir, somos libres porque al conocer los motivos que influyen en nuestra acción podemos influir sobre ellos. En el caso que nos ocupa, las siguientes tareas me parecen prioritarias:
Reforzar el pensamiento crítico de la ciudadanía; rehabilitar la idea de verdad; reforzar la capacidad de decisión de los individuos; fortalecer los nodos dentro de la red, conocer la genealogía del presente para comprender por qué debemos ocuparnos de la «pública felicidad»; reconocer que el mayor nivel en inteligencia es la inteligencia práctica, y de ella la que se ocupa de la «felicidad pública», asunto que nos afecta a todos nosotros; comprender que el punto importante, como ya se ha dicho, no es la inteligencia artificial, sino el «sistema inteligencia artificial + factores humanos».
¿Acometeremos estas tareas? No lo sé. A sabiendas de que es una exageración, me atrevo a decir que la probabilidad de que lo hagamos es inversamente proporcional a las horas que dediquemos a atender pasivamente a las pantallas.
Colaboran en el volumen:
Azahara Alonso (Oviedo, 1988) es licenciada en Filosofía, poeta y narradora. Ha publicado el libro de aforismos Bajas presiones (2016), el poemario Gestar un tópico (2020) y la novela Gozo (2023), reconocida como el Mejor Libro de No Ficción 2023 por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros.
Carlos Blanco (Madrid, 1986) es profesor titular de Filosofía en la Universidad Pontificia Comillas, doctor en Filosofía y Teología, licenciado en Química. Visiting Fellow de la Universidad de Harvard, ha publicado más de veinte libros, entre los que destacan El sentido de la libertad, The Integration of Knowledge y Athanasius.
Eurídice Cabañes (Valencia, 1983) es codirectora de ArsFames, organización internacional que lleva dieciséis años trabajando en el ámbito de videojuego como herramienta de transformación social. Doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid.
Victora Camps (Barcelona, 1941) es catedrática emérita de Filosofía Moral y Polítics de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido la senadora independiente por el Partido Socialisa, consejera del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, presidenta de los Comités de Bioética de España y Cataluña, y consejera permanente del Consejo de Estado.
Ana Carrasco-Conde (Ciudad Real, 1979) es profesora de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y forma parte de la Internationale Forschungsnetzwerk Traszendentalphilosophie. Sus investigaciones en filosofía se centran en el «lado oscuro» de la realidad (el mal, el malestar y el terror) o el más «indigerible» (el dolor, la muerte, la desesperanza).
Javier Echevarría (Pamplona, 1948), licenciado en Filosofía y en Matemáticas, ha sido catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad del País Vasco y profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, además de ser investigador filosófico en el CSIC e Ikerbasque (Fundación Vasca para la Ciencia).
Heike Freire se dedica a la filosofía, la psicología, la docencia y la investigación. Es asesora y referente internacional en transformación educativa y desarrollo humano en contacto con la naturaleza. Creadora de Pedagogía Verde, desde hace treinta años imparte conferencias, cursos y talleres por todo el mundo.
Ángel Gabilondo Pujol (San Sebastián, 1949), catedrático de Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid, donde desempeñó su labor docente y de la que fue rector, presidió asimismo la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).
Daniel Inneratity (Bilbao, 1959) es catedrático de Filosofía Política, investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y titular de la cátedra Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Europeo de Florencia.
Antonio Lastra (Valencia, 1967) es doctor en Filosofía, investigador externo del Instituto Franklin de Investigación en Pensamiento Norteamericano de la Universidad de Alcalá y director académico de La Torre del Virrey. Instituto de Estudios Culturales Avanzados.
José Antonio Marina (Toledo, 1939) trabaja en el ámbito de la filosofía y la pedagogía, y ha publicado numerosas obras fruto de sus investigaciones. Catedrático excedente de Filosofía y doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia.
Josefa Ros Velasco (Murcia, 1987) es investigadora postdoctoral Marie Curie en la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige el proyecto Pre-bored. Well-being and prevention of boredom in Spanish nursing homes. Previamente, fue investigadora post-doctoral en la Harvard University.
José Luis Villacañas Berlanga (Úbeda, 1955) es catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid y fue catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad de Murcia. Se ha especializado en la filosofía alemana desde la Ilustración hasta la actualidad y en el pensamiento de Blumenberg.
Reproducimos aquí extractos del artículo Hacia dónde camina el ser humano, del libro Doce filosofías para un nuevo mundo editado por Francisco Javier Expósito Lorenzo, con autorización de la Fundación Banco Santander.





